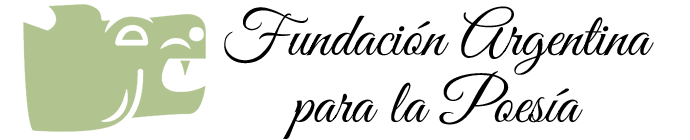RADAELLI, SIGFRIDO
ALGO TE ESTÁ DEVORANDO
Estirpe de martirios,
flor humillada,
también un corazón fresco y alegre:
has llegado hasta el muro,
hasta la oculta sangre.
Cada acto, cada complacencia
tiene su precio.
Busca, y hallarás tus estigmas,
tu oculta gangrena.
Rostro erosionado,
obsceno,
ya eres una forma que avanza
hacia su propia caducidad.
Y sin embargo
tu estado de inocencia.
Aún eres la estrella de la mañana.
BIENHECHORES
Para nombrarlos puedo seguir cualquier orden.
Lo importante para mí
es que me afirmo y renazco
en el recuerdo de cada uno de ellos.
Tuve primero un abuelo;
nada pedía para sí, él daba.
Tuve una compañera de banco en la escuela:
me daba la mirada purísima de sus ojos verdes
y yo, a cambio, algún chocolatín.
Tuve el secreto compartido de una adolescente.
Tuve un amigo: después lo perdí.
Tuve un profesor poeta. Por supuesto, distraído.
Y otro profesor distraído: era sabio;
sabía realmente su lección hasta el fondo
y me dejó para siempre la lección de la sencillez.
Algunas veces tuve a mi lado muchachas buenas,
muchachas hermosas.
Sentí el chispazo del gran amor. La llamarada,
la furia, la obsesión.
Volví a sentirlo de distintos modos.
Me vi cara a cara con el misterio,
y el amor, siempre el amor,
me fue revelando los pasos del mundo
con su deslumbrante claridad.
Ahora quiero que cada palabra tenga su verdadero
sentido,
un haz de luz que haga brillar algo recóndito de mí.
Podría seguir con la lista de mis bienhechores.
¿Para qué?
Fueron, son siempre los reveladores,
sonámbulos,
profetas.
CRÓNICA DE UN DÍA
Para Antonio Di Benedetto
El hecho —si así puede llamarse- sucedió hace
unos días.
Apenas me desperté abrí el diario,
fui leyendo títulos,
algunas noticias.
No quise leer más.
Sentí un escozor, algo como un extraño desánimo:
era todo tan triste, tan sin esperanza.
Entretanto el sol entraba con toda su alegría por la
ventana abierta
y mi gato, inocente, ronroneaba feliz.
Hice lo que nunca: puse la radio,
escuché primero voces deshilvanadas, una frase
musical,
en seguida una voz enérgica, una alarma,
algo terrible.
No seguí oyendo. Al cabo de un rato,
distraído,
prendí el televisor:
en ese preciso instante, cuándo no, una aburrida
tanda comercial
sin gracia, sin imaginación.
¿Para qué está el dial?. Lo moví
y en la pantalla apareció un cuadro tétrico,
información de último momento:
una voz triunfante pregonaba el desastre que acababa
de ocurrir.
Por favor, que nadie piense que todo era coincidencia:
era simplemente la siniestra crónica del día.
El día ya estaba por terminar.
Fui apagando las luces.
En el suelo, cerca de la puerta,
distinguí un cuadradito blanco. Lo levanté,
miré el nombre del remitente.
Algo como una inmensa serenidad
me invadió. era por fin mi amigo.
Existía y me escribía a mí.
Lo que decía era bien poco:
todavía estoy aquí, y aún no sé por qué estoy aquí;
nada absolutamente hice para merecer este infierno,
este apartamiento cruel, esta humillación.
Dejé la carta sobre la mesa. Me senté; no sé el tiempo
que pasó después.
Estuve haciéndome preguntas y más preguntas.
De pronto, un ruido brutal.
Estaba acorralado, herido.
Rostros amenazantes me miraban.
El aire se enrareció. Una espesa niebla comenzó a
crecer rápidamente.
Supe entonces que del lado donde yo estaba
estaban otros, estaban centenares, miles de rostros
que mostraban la misma perplejidad y el mismo
pánico.
Un violento temblor nos derribó a todos y derribó
techos y paredes.
El suelo se abría en grietas enormes y nos hundíamos
en su vértigo.
Arriba, abajo, ruidos horrísonos de cadenas, campanas,
látigos, cerrojos.
Quedé paralizado.
Después un silencio largo, profundo, ominoso,
un absoluto silencio.
En algún momento me dormí.
En algún momento desperté.
Por la ventana abierta entraban rumores
y hasta mi piel llegaba algo semejante al frescor
del rocío.
Oí el vuelo sigiloso de un ave.
Las sombras se apartaban.
Mi pecho se ensanchó al fín. Un resplandor iba
creciendo
lento, despacio.
Amanecía.
CUANDO UN DIOS NOS HABITA
Cada uno recibió la prodigiosa visita de Baco.
Adolfo Bioy Casares
Es absolutamente inútil fingir
o en verdad ignorar lo que sucede a veces.
Es inútil ocultar el odio,
el odio firme, auténtico.
Es inútil ocultar el miedo,
los terrores sin lógica, la frenética ansiedad sin sentido.
Es inútil ocultar el coraje,
la llamarada del impulso limpio, irresistible.
Es inútil ocultar el amor,
el amor que brota de la raíz, que se expande, que
triunfa.
Y es inútil ocultar la envidia,
y la ambición, y la codicia, y la crueldad, y la gula,
y el casto deseo de andar porque sí
y de arrancar una flor,
y la necesidad irrefrenable de destruir, y de matar.
En el momento exacto en que suena no sé dónde
una música,
un acorde que exige perentoriamente otro acorde,
suerte de acompañamiento o de réplica,
sentimos ese movimiento que nos impele de modo
inevitable
a la traición o al coraje,
al odio, o al amor, o a la inocencia.
Y es imposible no escuchar esa música ardiente,
y es inútil olvidarla o distraerse
porque, sencillamente, es el instante en que un dios
nos habita.
EL EXILIADO
Por supuesto, estás solo,
y eres, en apariencia, silencioso.
Te alejas, ¿hacia dónde?
Te aíslas, ¿de quién,
de quiénes?
A veces nos abandonas tu rostro
pensativo
y a veces añades al rostro una sonrisa.
Mas de pronto nacen de ti formas violentas,
incluso mortales.
¡Puedes dar la muerte también,
tú, el inocente!
Tú, el contemplador, el dulce amador de las cosas.
Sé que en el fondo eres siempre el rebelde
capaz de ahogar la fragancia
y de anular la luz
y de apagar las voces,
a fin de que sólo se perciba tu aliento
y brille tu oculta pureza
y dancen tus palabras.
Sé que en verdad tu oficio es aclarar el misterio,
y tu misión, la profecía.
Entonces, oh conturbado, cumples sin tregua
tu ejercicio,
acosas, clamas,
sublevas.
Y te condenas.
Y te absuelves.
EL FRUTO
Aquí la tarde cenicienta espera
El fruto que le debe la mañana
Jorge Luis Borges
El sol está alto.
Buscas.
Nada fatiga el esplendor del día.
El día te distrae, te alegra, te adormece.
Buscas.
Ya el sol empieza suavemente su curva.
¡Qué ganas de andar,
tirarse al suelo y ver desde el suelo las nubes
lejos!
Y ver tan de cerca los pedruscos, los tallos, las hojas
marchitas;
descansar la mano,
tocar las pequeñas cosas vivas y los restos de cosas
que nadie sabe qué han sido alguna vez.
Olvidas seguir buscando,
te hundes en la molicie,
en la sombra rumorosa del día.
¿Qué haces, oh gozador?
Abandona tu espera, tu quietud, tu muerte,
sigue andando sin pausa,
buscando.
Mira con ojos abiertos, adelante, al costado.
Alarga tus manos. Palpa con tus dedos. Prueba el gusto
de todo lo que te incita a ser probado.
Ahora tienes la flor, en su espléndido tallo, con sus
enteras hojas.
Cae la tarde. Un incendio a lo lejos.
Todo es reposo.
Mas, ay, la quietud no es contigo, buscador incesante.
Tú prosigues la búsqueda, bajo el sol muriente
y entre el misterio del follaje oscuro
donde los colores se pierden y confunden.
Tú buscas.
Ya tuviste la flor, la rama, el agua
y la luz.
Ya te acercas, eterno buscador.
Esta es la hora.
Lo hallarás, porque el fruto
es revelado al buscador sin tregua
y sólo a la caída de la tarde.
* Nació en Morón, Provincia de Buenos Aires, el 30 de abril de 1909.
EL FUEGO SAGRADO
Quieres hablar, decir cosas, las que se te ocurren
y que nunca te atreves a decir.
Quieres acercarte a esa muchacha, te acercas,
pero es justamente su sonrisa lo que te acobarda.
Mansamente caminas al lado de otros jóvenes;
nada de la decisión de ellos se te contagia.
Te detienes a escuchar una música,
te apoyas contra la pared, levantas los ojos.
Miras las nubes.
¿Desde cuándo sientes esa confusión,
esta necesidad de conocer, de descubrir,
esta necesidad de dar el salto,
de obrar
sin esa media voz
que tan desgraciadamente traiciona tu coraje?
¿Desde cuándo
esta necesidad de ponerme frente a todo,
a todos,
a fin de hallar el secreto de cada actitud,
de cada persona,
a fin de vencer alegremente el riesgo?
El riesgo es no dudar, aunque hayas dudado, por
supuesto.
Es saber, sin temor, pero con algo de miedo animal,
que tendrás quizá una horrible noche.
Saber que algo profundo distingues con certidumbre
y que nadie puede engañarte ya.
Que eres insobornable.
Que no te doblegarás
Que eres dichosamente tan firme
como una llama triunfadora que arde sin
consumirse,
y es no asustarte, ni sentir odio ni lástima.
Porque al fin de cuentas todavía estás creciendo,
y es también posible que el mundo cambie contigo
otras veces.
EL HOMBRE DEL CASCO DE ORO
Homenaje a Rembrandt
Supongamos que soy el espejo.
Me miras. sólo un instante.
Tu mirada cae, los ojos entreabiertos,
cansados.
Una sombra orgullosa sobre tus labios.
Aprietas la boca. No es desdén,
es una infinita tristeza.
Arriba, enérgico, el casco brillante,
el airón de plumas, los colores.
Debajo, sujetando tu barba,
la cinta de metal.
Miro de nuevo en tus ojos entrecerrados,
estremecidos.
¿Qué más da? ¿Cumpliste tu vida?
¿Todo lo que anhelabas,
tus sueños,
son ya la sombra de tu casco?
De todos los espejos en que te miraste año por año,
joven, sonriente,
fuerte, dominador,
es éste el que contempla tu rostro definitivo.
Aquí estoy parecer decirme.
Siempre era yo mismo. Y ahora soy yo mismo
este comienzo de ruina dorada
que aún resplandece.
EL RITO
Quienes celebran el acto inefable de bendecir
lo hacen con la mano extendida,
los dedos juntos,
un movimiento rápido y cortante
y una murmuración incomprensible, que se supone
dicha con intención.
Para bendecir el pan,
ese alimento de la mañana recién amanecida,
no está mal.
Pero hay otras formas de bendecir,
de convertir lo profano en sagrado:
por ejemplo, mediante un gesto,
un simple gesto humano.
Por ejemplo, cuando bendices tú.
Todo en el universo puede ser objeto de tu bendición:
los campos y los cielos,
los pájaros y las ramas de los árboles,
los senderos cubiertos de hojas secas,
los recintos llenos de sol,
los recintos repletos de sombra,
las ventanas sin rejas,
las cosas.
Oh sí, ciertamente tú sabes bendecir.
Bendices con tus ojos,
tus brazos y tus piernas,
y hasta con tu pelo,
extraño, acariciador hisopo.
Colmadora de bienes,
tu cuerpo inclinado hacia mí
es señal de veneración, de reverencia,
de que algo quieres honrar, honrándote;
señal de que en tu invocación algo muy profundo
ofreces
en alabanza.
En esto reside la ceremonia.
Esta es la bendición única hecha para mí,
oh celebrante única.
Bendice, pues, mi cuerpo
con tu cuerpo.
Bendice mi boca
con tu boca.
Bendice mi cuerpo
con tu boca.
ELEGÍA
Están doblando las campanas.
He aquí que participan la muerte de alguien;
alguien ha desaparecido para siempre.
Toda pérdida parece siempre melancólica
aunque, si bien se mira, ésta puede ser celebrada,
y es así como pienso
que cada campanada, al sonar con su voz profunda
no hace otra cosa sino celebrar una despedida.
Ciertamente, puedes ya despedirte
porque estás arduamente preparado.
La preparación fue larga, difícil.
Hubo que olvidar demasiadas cosas,
mucho más de la mitad de lo que aprendiste,
y romper cosas, dejar otras abandonadas.
Todo lo demás sobraba, y no lo advertías.
Ahora posees lo necesario
y tu memoria sólo reconoce
lo que es ciertamente tuyo.
Esa carga, a veces innoble, cómo desfiguraba tu rostro,
cómo pesaba en tu corazón.
Ahora, es increíble, estás tan limpio
porque hasta tu idioma guarda lo indispensable
y ha expulsado como forasteras a las palabras inútiles.Ya pueden doblar por tí las campanas,
oh despojado.
EXAMEN DE CONCIENCIA
Escéptico del azar, pensé en un número
pero no lo jugué. Hubiera ganado.
Indeciso de la amistad, no visité a mi amigo,
tampoco le acompañé, ni realicé las pequeñas cosas
que se comparten
con un amigo: un proyecto de algo, una caminata en
la alta noche, una conversación.
Finalmente, mi amigo, ya no existe.
En cada instante, sólo pensé en ese instante,
pero sucede algo peor, tampoco viví esos instantes
como instantes irrepetibles.
Dejé el amor para después.
Di una moneda de oro a cambio de muchas pequeñas
monedas,
pero el resplandor de estos tesoros minúsculos se
apagó en seguida.
En lugar de una sola noche de horrorosa belleza
tuve infinitas noches iguales sin sueño y sin peligro.
Vi hundirse a lo lejos el sol sangrante
pero rehusé morir con él.
Aquí estoy, respirando aún.
Sólo mi antigua llaga me avisa que estoy vivo.
(�Los rostros y el amor�, 1966)
HOMBRE CALLADO
Cuando miro las nubes
lentamente viajeras por el cielo,
oigo, en su deslizarse, un canto.
Cuando piso las hojas muertas por el otoño
y voy dejando atrás los árboles que empiezan a guardar
con decoro sus fríos,
oigo también el canto fuerte de los troncos, y el canto
suave de las ramas y el canto triste de las hojas.
Cuando abro la ventana del cuarto, y la luz entra de
golpe y alumbra todo con su alegría
oigo en esa alegría el canto de la luz.
¿Y tú hombre, qué haces con tu silencio?
La pregunta es en vano, porque tu silencio persiste,
grave, alejado, hostil.
Podría ser el signo de una negación o de un desafío,
pero tus manos, tan cándidas, y tus ojos tranquilos
lo desmienten.
Lo que ocurre es que tu silencio en realidad no existe,
como no existe silencio en el fondo de una caracola
cuyo rumor profundo podemos escuchar al apoyarla
junto al oído.
Lo que ocurre
es que detrás de tu silencio,
para quien sepa acercarse a tu corazón y escucharlo,
hay un canto.
(�Hombre callado�, 1965)
L A V O Z
…devolvedme
al tiempo del amor.
LUIS CERNUDA
Primero era ese conocido canto de la sirena.
Estaba prevenido. Lo reconocí, y hubiera sido tonto
ser seducido por esa voz.
Todos lo saben: demasiado bella, increíble, con
trampa.
Ahora estoy seguro de que era realmente la voz
de una verdadera sirena
y que era exactamente la voz única que yo debía
acompañar,
la que me debía inducir,
la que me debía alertar.
Perdido ahora, perdido ciertamente,
oigo otras voces, diversas, y a veces confusas.
¿Por qué no te muestras, enigma,
por qué no sales al camino a fin que pueda seguirte
ahora que, bien arrepentido —pero no demasiado
tarde-, quiero entregarme dichosamente a ti?
LA PALABRA
Decir: esto es así,
lo que yo he visto. Vedlo
Y escuchar yo mismo esa voz
distinta.
Lo que sentí, lo que anhelé,
todo esto, sentidlo.
Y mi ansiedad,
por favor,
comprendedla, y que alguien
la compara también.
Y lo tan pequeño, que nada advierte,
y lo que está tan lejos
que nadie tampoco distingue
vedlo también.
Y gozad del fulgor
y del secreto
de la palabra limpia, desnuda, inexorable.
LA PIEL
El fondo de tus ojos extraños;
tu boca melancólica, modelo de Leonardo
cuando esplendía tu sonrisa;
la suavidad de tu garganta, de tus hombros;
tu pelo absurdo,
pelo entrometido que siempre interceptaba los besos;
tus manos de largos dedos, sensibles
como las alas de una mariposa.
Sí, todo eso hacía de ti un ser insólito,
todo eso inevitablemente compartía
tu contradicción vital y tu recta naturaleza.
¿Es eso lo que buscaba en ti?
Tu piel, tendida junto a mi piel,
sintiéndose tan unidas,
tan parecidas, tan iguales;
mi abrazo y tu entrega,
como dos partes de un mismo movimiento,
como grandes fragmentos vivos de una misma cosa,
y tu silencio compartido, y tu voz compartida,
de pronto romper a hablar los dos a un tiempo,
de pronto a reir en el mismo instante
y mirarnos uno al otro en el mismo instante.
¿Es eso lo que buscaba en ti?
Hago finalmente la memoria de cada minuto,
de cada día, de cada noche,
y mi memoria se exalta con esas identidades
compartidas.
Pero eso no basa, no pudo bastar.
Entonces mi memoria padece largamente
recordando, sí, la identidad de una palabra,
la identidad de una mirada, de un gesto
verdaderamente compartidos entre nosotros.
Mi memoria se exacerba
recordando la identidad de tu piel
y de mi piel.
Nuestros abismos a flor de piel,
con olor de piel,
gusto de piel.
Sí, compartimos era la clave del amor.
La piel era la esencia del amor.
Desordenadamente, de algún modo
tengo que explicármelo a mí mismo,
y torpemente lo digo. Pero fue así,
no de otro modo;
tú eras así, y yo así; éramos así.
Compartíamos el mundo
porque compartíamos el amor
con esa irrevocable identidad de tu piel y de mi piel.
Delicadamente, muy despacio,
con un sentimiento de deleite
un momento contenido,
un momento después desbordado;
con un sentimiento de hambrienta ferocidad,
de horror, de paraíso
injustamente enajenado,
mi piel recorría tu piel
sin olvidar un centímetro de piel.
Cada palabra mía, cada palabra tuya
provocaba necesariamente el diálogo,
exigía la respuesta justa, no la anhelada sino la justa.
Y también mi piel incitaba tu respuesta justa,
y la tuya me llamaba, no ciertamente en vano
porque mi piel se sentía reconocido por la tuya.
Y nuestras bocas se invocaban, se convocaban
para la justa y única respuesta.
¿Hay comunicación más viva,
más temblorosa, más ardiente,
más siniestra, más cándida
que ese compartir identidades
y encontrar resonancias tan dilatadas
como el eco largo, larguísimo
que se extiende por el ámbito de una catedral
o de un abismo?
El fuego es joven, lo sé;
éramos jóvenes.
Pero ese fuego nos marcó para siempre.
Y para siempre mi piel supo que había otra piel
idéntica,
otra voz que la completaba,
que respondía a su reto comunicándose.
Supo que la participación de cada uno con el otro
es la inevitable condición del amor.
Era esto lo que buscaba en ti.
Pero sólo una vez arde el fuego.
LAS ESTACIONES
Amo las estaciones del año,
todas las estaciones.
Nos muestran el incesante cambio de las cosas
y el otro lado de las cosas:
de frente, desde atrás,
por arriba, por abajo.
Y después de cada estación, las cosas
se nos devuelven renacidas.
amo el invierno
que se acerca con receloso paso.
Un día nos despertamos llenos de frío
o por la calle un frío se nos mete entre las ropas.
Del invierno tan sólo me molesta la impaciencia
de la noche
porque abrevia la tarde.
Bien abrigado, salgo a enfrentar la llovizna
o un poco de niebla, un poco de sol pálido.
Ando de prisa
y gozo el aire tibio en el momento fugaz del mediodía.
Amo el verano,
su calidez saludable, su serena
igualdad de días y de noches.
El verano siempre amanece
con mañanas puntuales, luminosas, ardientes,
y se duerme con atardeceres cálidos, acogedores.
Amo la primavera.
Me divierte su joven indecisión;
el viento, la brisa, el aguacero, la luz,
todo en el mismo día o en la misma noche.
Hay que estar preparado:
nunca se sabe lo que puede ocurrir
y nunca ocurre lo previsto.
Pero esta contradicción de la primavera es justamente
lo que más me seduce.
Siempre el aire está cargado de espíritus
y el cuerpo se aligera en vértigos delirantes.
Amo el otoño,
sus hojas doradas, nobles despojos
dormidos en la tierra
o jugando en el aire el último sueño;
sus ramas que se desnudan algo más cada día
y cortésmente dejan pasar la luz.
El que ya conoce el tiempo de la primavera
y el tiempo del verano
sabe muy bien a qué atenerse.
En el otoño hay atardeceres violetas
y puede mirarse de frente al sol declinante,
mientras del otro lado del cielo una gran luz redonda
se hace presente demasiado pronto.
Sí, muy pronto, porque uno quisiera eternizarse
bajo la luz suntuosa del otoño,
y con esa luz iluminar la mañana
y el mediodía y la tarde
y el patético,
el inevitable crepúsculo de la noche.
LAS PALABRAS
Quise usar con fervor el lenguaje,
esa invención fabulosa del hombre.
Y entonces me puse a meditar sobre el cielo,
y escribí un montón de palabras sobre el cielo;
con ellas lo definía, lo encuadraba, lo diferenciaba.
Y así hablé de sus variantes innumerables: cielo
nocturno, cielo estrellado,
cielo de nubes, con sol,
con luz, con un fondo de montañas con un fondo
de mar;
cielo visto desde el cielo,
divisado a través de un bosque,
imaginado por un ciego;
cielo gozado o sufrido, según los momentos del que
observa.
Pensaba en todas las formas de cielo
y para cada forma y para cada instante
disponía adecuadamente los colores, las dimensiones.
el peso distinto
de verbos y adverbios y adjetivos.
Era un trabajo hermoso pero incesante
y terminé por dormirme fatigado.
Durante el sueño, todas las palabras que
pacientemente había coleccionado
y a las que había dado cuerda hasta ponerlas a punto
se borraron de pronto en el aire, que era inmenso, y
naufragaron en el mar, que era infinito.
Y sólo se salvó de este desastre una sola palabra:
cielo.
Entonces no tuve otra solución que valerme de esa
palabra ya irreemplazable
para explicar ese vasto y cambiante mundo de cielos.
Me vi forzado a usar una sola palabra: siempre igual,
a la que de algún modo traté en cada caso de imprimir
cierto acento,
cierta inflexión diversa en la voz;
me vi forzado a inventar matices no muy perceptibles
a veces, y hasta silencios
para revestir de intenciones
a la palabra única, exacta,
siempre la misma: cielo.
LO DEMÁS ES SILENCIO
The rest in silence.
(Hamlet, act. V, esc. 2).
¿Qué queda después del combate?
¿Qué queda después de las pequeñas acciones,
después de haber dicho sí unas veces,
y no, otras,
cuando el reto nos imponía una obra, o una decisión
o una palabra?
Ya está dicha la plegaria, ya queda en el aire.
Ya está tallada la madera, conformada
para el uso dispuesto por el artesano.
Ya está escrita la página, completo el poema.
Ya está maduro el trigo que plantó el labrador,
Ya que el hombre y la mujer se han dicho todas
las palabras,
se han mirado, se han abrazado.
Ya que el amor se ha inclinado sobre los seres y las cosas.
La vida se colma de amor, de miradas, de palabras.
El amor vive en el tallo y en el poema,
en la madera,
en la plegaria,
en las pequeñas acciones y en el combate.
Lo demás es silencio.
LOS AMANTES
Como un predicador iluminado
me aproximo a ti,
me voy aproximando.
Los ojos abiertos,
devoradores,
para que nada quede fuera de la mirada.
El soplo y la respiración: ya no hay distancia.
Ahora el tacto,
la múltiple, la repetida caricia de los dedos
que se curvan, exploran, reconocen.
La piel contra la piel.
¡Eternidad, instante fugitivo
guardado en la memoria!
Después la chispa, la explosión, el fuego,
las voces, las palabras, el silencio.
LOS AÑOS IRREPARABLES
Estoy frente al mar.
Las olas vienen desde lejos, crecen,
estallan en las rocas.
Inmediatamente otra cadena de olas iguales
las siguen.
Tengo que admitir que estas rocas
no han cambiado jamás.
Tampoco ha cambiado el árbol donde reclino mi
cabeza.
En lo alto de las nubes corren, pero otras iguales
aparecen.
El mundo, el que yo miro, no envejece. Siempre
es igual;
es inmutable, eterno.
Pero el mundo que se muere dentro de mí,
lo que la memoria va registrando,
ese mundo se modifica, se deteriora,
se cae a pedazos.
Puedo con la imaginación recrear momentos
espléndidos.
Con un levísimo esfuerzo cierro los ojos
y vuelvo a mirar las cosas hermosas,
las melancólicas y tristes cosas
que pasaron.
Vuelvo a mirar los rostros,
vuelvo a escuchar, a ver sonreír.
Por primera vez me rebelo: el tiempo,
más fugitivo que nosotros,
siempre se niega a prevenir su trampa.
Hago el balance desolador
En tal momento ¿por qué?
Si pude optar por lo mejor
¿por qué alguien no me dio a tiempo la señal?
¿Por qué, distraído, dejé pasar a tantos,
sin verlos, sin hablarles,
sin amarles?
¿Por qué fui indeciso?
¿Por qué no fui obcecado cuando debí serlo?
¿Por qué haber andado por caminos que no eran mi
camino?
Años perdidos. Equivocados. Ya no recuperables.
LOS SIGNOS
Decir: adiós,
levantar una mano y agitarla
Decir: hola, qué tal.
Decir: hasta mañana,
con una mirada,
tal vez con una sonrisa también.
Decir: te he comprendido hasta el fin,
con un apretón de manos,
un largo apretón.
Decir que esta tarde ha sido hermosa
porque en la tarde estuviste tú.
Pero decirlo sin palabras,
sin gestos,
sólo con mi silencio.
(�Tiempo sombrío�, 1975)
MUERTE, NO TE ENVANEZCAS
Death, be not proud.
JOHN DONNE
Máquina invisible,
demueles, trituras.
Máquina perseverante,
ahogas,
ciegas.
Cortas el viento,
apresas
y desapareces con tu presa.
Cómo mirar
si no tienes ojos,
cómo oír ni responder
si no tienes boca ni oído.
Pero no sientas orgullo,
máquina del horror.
El mundo absurdo y hermoso al que perteneces de
algún modo extraño
existe,
vive.
Las rosas siempre vuelven a florecer.
Las ramas marchitas de los árboles reverdecen.
Los pájaros se escapan de tu monstruosa jaula
y en alguna parte un hombre y una mujer se aman.
(�Los años irreparables�, 1978)
NOSTALGIA
Soy hombre de ciudad. Lo acepto.
Me siento tan cómodo en el centro de una ciudad
viendo desde altos balcones los techos, las calles
transitadas por gente afanosa, por vehículos que corren
urgentemente.
Viendo luces, escaparates, carteles.
Pero este lugar de vida
no es el único, claro, ni el inevitable.
a veces pienso que hubiera querido vivir un poco
de aire campesino,
y es entonces cuando siento una llamarada de dolor,
una cierta congoja,
como si descubriera que siempre faltó en mi cuerpo
uno de los sentidos.
Pienso en lugares vastos, lejanos de todo ruido, de
todo gratuito exceso.
En poder simplemente ver el sol desde el mismo
instante en que se asoma
sobre un horizonte de llanura o por entre valles o
por encima del mar.
En poder simplemente ver morir el sol, junto a su
pura naturaleza.
Conversar con la gente que tan fácilmente ignora
que es posible encerrar los días y las noches
en esta prisión suntuosa y voluntaria que es una
ciudad.
Caminar por senderos polvorientos
y detenerme
para ver los árboles, sus troncos, su follaje,
ver brillar el rocío, ver cómo corre una perdiz
y escuchar el canto de un pájaro.
Escuchar un silencio ensanchado por misteriosos
rumores.
Ver andar a las bestias tranquilas.
Conocer por mí mismo la minuciosa, la infinita
acción de que se tejen
las vidas no repetidas, las vidas siempre diversas
de los hombres.
Y sentir en la piel la luz y los colores,
y hasta quizás, por qué no, clavarme una espina
o salpicarme
con el fango de un charco.
Somos, es natural, producto de nuestro tiempo,
resultado de algunas circunstancias.
Pero tal vez, tal vez
nosotros mismos estamos fabricando un intrincado
laberinto
en el que el pulso, el ojo, el tacto
han terminado por aceptar su cadena.
Nosotros mismos, hombres civilizados,
hemos leído en alguna parte que existen los ruiseñores
y los atardeceres melancólicos
y la brisa suave, acariciadora.
Hemos leído
que hay paisajes tranquilos
donde dulcemente pueden resonar nuestras voces.
Y espacios tiernos, sombras amigas
para que alguna vez, sin prisa, sin cálculo,
nos detengamos
a mirar, a escuchar.
Oh mundo deslumbrante posesión mía,
porque soy el indiferente dueño de estos prodigios.
Desgarradamente pienso en ti, mundo verdadero,
desnudo,
formado por campos o por montañas,
ríos o rocas,
árboles, pájaros,
hombres,
horizontes y cielos,
donde alguna vez quisiera sentirme cobijado,
trémulo, bajo la tibia luz de las estrellas.
PEQUEÑO UNIVERSO
Enumero tu mundo.
Un balcón, alto y saliente con plantas,
con sol, con aire,
con cierto imperio sobre otros balcones,
patios y techos.
Una jaula y un pájaro, a ratos cantor.
Un gato tranquilo.
Libros en varios estantes, contra las paredes.
Más libros y papeles sobre una mesa. Una lámpara.
Un pisapapel.
Una cama. Un ropero lleno de ropa.
Otro ropero atestado de cosas diversas, seguramente
inservibles.
Un sillón cómodo. Sillas. Cuadros.
Algunos objetos curiosos. Recuerdos. Caprichos.
En total, un patrimonio bastante inútil para cualquier
otro, fuera de ti.
Recuerdos sólo para ti.
Caprichos únicamente para ti también.
Muebles de utilidad bien simple.
Libros que difícilmente interesarán a otros
fuera de ti, que los fuiste juntando,
cuidando, salvando.
Los papeles a nadie, fuera de ti, interesan.
Un pájaro y un gato son añadidos domésticos
que a ningún otro entusiasman.
Finalmente, el balcón muestra apenas tu costumbre,
y sólo a ti interesa tu costumbre.
Ciertamente, todo es así.
Entretanto, oh dueño de este pequeño universo,
yo te digo que abraces tu balcón, tus libros, tu gato,
que abraces tu costumbre.
Todo esto vive por ti, para ti.
Late como un reloj puntual, brilla
con el fulgor de tus ojos felices,
está inundado por todos tus fervores,
iluminado,
sacudido rítmicamente por el oleaje incesante y prolijo
de tus manos,
tu corazón.
Todo esto se justifica por ti,
en ti se origina
y en ti concluye.
PODRÍA ALARGAR EL BRAZO
Podría alargar el brazo
y mis dedos enlazarían tu mano.
Podría inclinarme
y sentir en la cara tu pelo.
Podría con una mano hacer mover despacio tu
cabeza,
y mirarte a los ojos
y decirte una sola palabra,
una palabra tonta o vulgar, de las que todos dicen,
como: amor,
o: te quiero,
o preguntarte si en realidad me quieres, si siempre
me quieres,
si a pesar de todo me quieres.
Podría quedarme después en silencio,
quedarnos los dos de nuevo silenciosos,
con mi boca sobre tu pelo,
una mano acariciando tu cara,
otra mano quieta sobre el hombro,
sintiendo en mi palma tu tibieza
y haciéndote una leve presión
como diciéndote: estoy aquí.
Podría alargar el brazo,
este brazo,
y con mis dedos enlazarte una mano
y estrechártela, acariciártela,
suave, despacio.
Podría inclinar mi cabeza.
Podría quedar silencioso.
Y con sólo este rito, tan fácil, tan breve,
nuestras arterias quedarían de nuevo comunicadas,
Sí, lo sé; podría alargar el brazo,
tocar tu mano.
SÓLO UNA VEZ
Lo rememoro, instante por instante.
Todo ocurrió hace tan poco. ¿Hoy mismo,
ayer?
Fugaz o largo, ya pasó.
El momento último
acaba de pasar. O mejor dicho
transcurre precisamente ahora. Sí, ahora.
Voy recordando con dulzura,
con furia,
todo lo que para mí, para nosotros,
fue la primera y última vez.
Eso era lo que los dos sabíamos: la única,
la irrepetible vez.
¿Fue hoy, fue ayer,
fue hace años?
El alba se llena de luz. Oigo el canto del mirlo.
Paredes, muebles
van naciendo despacio, se alumbran
y a cada momento fulguran todavía un poco más.
La mañana alcanza su plenitud. La claridad
esparce su alegría.
Entonces descansé un largo instante en tus ojos
y descansé mis ojos sobre tu cuerpo interminable,
cuya calidez comenzaba de nuevo a crecer;
descansé en tus senos, tus piernas y tus brazos
donde un rumor de jardín se abría iluminado.
Después nos abrazamos
hasta formar un solo palpitante cuerpo.
Mi piel se miraba en la tuya, examinándose,
reconociéndose,
como mapas de países recorridos por todas sus rutas.
Aquí el mar, allá las colinas, aquí los médanos
variables,
allá las altas olas invencibles.
Aquí las rocas húmedas y saladas,
allá los vientos.
Atrás los cielos morados, las nubes cándidas, de
pronto tormentosas,
los relámpagos
y en seguida las primeras estrellas. Lejos, el sol
quemándose,
moribundo.
Abolimos el tiempo.
Sólo un clamor venido desde muy lejos
era atrapado por los oídos.
¿Desde cuándo comenzamos a pensar que algo
único estaba sucediendo,
desde cuándo fuimos subiendo el número y el
nombre de las cosas?
Un reloj podía acercar en cualquier momento sus
crueles espadas
pero siempre se detenía,
volvía a recomenzar su marcha y se detenía.
Diestramente el reloj señalaba los caminos abiertos
y volvía a señalarlos sin tregua, cada vez más,
siempre más.
En algún momento por fin se juntaron las dos
espadas
y en silencio también unimos nuestros brazos.
Fue primero un rumor, después fueron golpes.
Hombres, mujeres, niños
desde remotos sitios lanzaban un penoso alarido,
disparaban como podían sus mensajes.
Entre el llanto, entre el horror, sólo pudimos
descifrar nombres:
B�chenwald, Dachau,
Hiroshima, Vietnam, Biafra, Corea.
Pudimos distinguir que las voces no venían desde
lugares cálidos como el nuestro,
que para hacerse escuchar atravesaban aires pestíferos,
brumas siniestras,
y que en distancias largas y atroces
no terminaban
de agotar su carga de pólvora y de sangre.
El alarido nos penetró como una ejecución merecida,
como el eco infinito de una herida, de una humillación.
Si ellos eran nuestros hermanos,
¿cómo no habíamos sabido ser los guardianes de
nuestros hermanos?
Enceguecidos, apenas atinamos a abrazarnos
para defendernos de aquel lamento, de aquel llamado,
de aquella acusación,
para desoírla, para acallarla.
Hasta que otro grito lastimero
comenzó a vibrar respondiendo,
anunciando que el torrente había llegado hasta aquí
y a su manera nos denunciaba por no haber sabido
compartir,
por no haber sabido escuchar.
¿Fue un día? ¿Fue un año?
De pronto llovió. Rápidamente al principio,
después con un tamborileo regular, incesante.
Arrinconados como en el fondo de un abismo, como
en el alto refugio de una montaña,
sentíamos muy cerca los goterones, el torrencial
aguacero,
golpeándonos encima, al costado,
acosándonos,
deslizándose quién sabe por dónde,
clavándose en los cristales, arañando las paredes y el
techo.
Alrededor de nuestros cuerpos sólo existía el amparo de
nosotros mismos.
Nos cubrimos uno con otro, con terror animal,
asustando no sé a quiénes con nuestro propio fuego.
Sí, lo conseguimos.
La lluvia por fin se extinguió. A través de las altas
ventanas
vimos huir a las nubes
y desaparecer rápidamente en el gris tenebroso de
la tarde.
Apretándonos, lastimándonos,
sentimos que una llamarada desgarrante nos alcanzaba
y ese escozor fue como una mirada de comprensión.
Todo lo supimos de pronto. ¡Estamos vivos!, gritamos;
¡estamos vivos!, volvimos a gritar y a gritar, entre
risas, entre sollozos.
Y éramos nosotros mismos, antes tan vulnerables,
libres por fin de los demonios que nos habían habitado
y lejos, infinitamente lejos, de la antigua opresión.
Ya no más, dijimos los dos a un tiempo. Ya no más.
Y supimos
que desde ese instante nuestro combate no estaba sólo
entre nosotros,
venía desde otras partes
y era inevitable participar en esos otros combates.
Así encontramos el idioma único, verdadero,
el lenguaje de la cobardía y del amor.
Las ventanas entreabiertas dejaron pasar lentamente
la luz del primer crepúsculo
y el mirlo volvió a cantar.
En algún instante estalló de nuevo la mañana.
Un resplandor tibio nos fue envolviendo.
Volvimos a trenzarnos y destrenzarnos
mientras la calidez de la luz pasaba a las bocas
y los besos se repetían interminables.
Todo volvía a girar. Nos mordíamos
pedazo a pedazo como si fuéramos alimentos.
Vi entonces tus ojos, los veo todavía, los seguiré
viendo
clavándose en los míos,
llamándose,
mientras piernas y brazos danzaban su propia música.
No había ya ni rastros de hierbas olorosas
ni otra presencia que nuestras propias voces,
acalladas y conmovidas.
Pero ya todos los poros de tu piel estaban marcados
por mis poros,
nuestras uñas decían: presente,
y nuestros huesos oían las puertas buscando la salida.
Cerraba los ojos, todo seguía lo mismo.
Estabas allí completa, tu respiración y tu silencio.
Abría los ojos y todos los colores brillaban a un
tiempo.
Dichosamente vivíamos el tembloroso equilibrio,
el círculo perfecto entre el final y el comienzo de las
distintas partes de una sinfonía.
Por un momento nos separamos.
Vimos nuestros propios rostros
y vimos detrás de los vidrios, en el silencio recuperado,
un sol enorme, muriente, como un anciano glorioso
y amigo
que dulcemente se fue recostando entre las sombras.
Después siguió la noche. Tan vasta como el atardecer,
tan honda como el día.
En el resplandor de la luna, violada pero fiel, volvimos
a mirarnos.
Y en el mismo instante —oh sí, lo sé- tú y yo
pensamos:
sólo una vez,
y es ésta, esta única vez, para siempre,
en toda la memoria en toda la vida.
Entonces apareció ante nosotros, rápido, restallante,
el fuego.
Salía desde todas partes, desde adentro de nosotros,
brotaba desde la piel,
desbordaba.
No había ya ventanas ni paredes. Ya ni siquiera
estábamos nosotros allí como límite.
Sólo las llamas, hermosísimas, despiadadas,
subiendo cada vez más hacia arriba.
La ardiente, la inextinguible hoguera.
(�El Paraíso�, 1973)