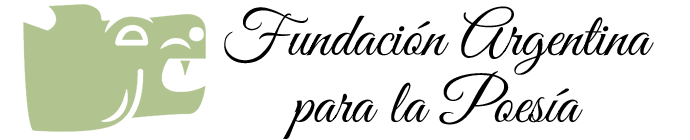ETCHEBARNE, MIGUEL D.
COPLAS DE RESIGNACIÓN
Yo te volé paloma
por mi infinito
y hoy que soy camino
te necesito.
Ahora que te dije
lo que te quiero,
pasa por mi cantando,
que soy sendero.
Como antes mis aguas
te circundaron,
te circundan las sedes
que me quedaron.
Ahora que soy huella
larga y tranquila,
pósate en mi cansancio,
paloma lila.
(Región de soledad)
DE SOLILOQUIO
1
Todo como un enjambre rumorea
alrededor del círculo preciso
distrayendo el cansancio con su hechizo
y su color que en ráfagas flamea.
Espesando desbordes de marea
me levanta del suelo donde piso
y, barco rojo en el color plomizo,
el color, su ritmo balancea.
No necesito faro ni vigía
ni timonel su rumbo vacilante
-rosa de sangre por el agua fría.
Ha de seguir lo mismo hacia delante
con su pesada carga de agonía
hasta el temblor errático y distante.
5
¡Ay del temblor!, qué inútil y qué lejos
para nave tan poco marinera,
que no conoce quilla de madera
ni cordaje de tensos aparejos.
Y qué mares, impávidos espejos
perdidos en la noche sin ribera,
y qué proa, recóndita viajera
arrebolada de ímpetus bermejos.
No se sabe si parte cuando arriba
o si regresa cuando deja el puerto
hendiendo el agua con la pulpa viva.
Sólo en la anchura del silencio abierto
canta como una llama fugitiva
y se deshace como un astro muerto.
11
Y la muerte no es más que la creciente
aparición del cielo en otro lado,
opuesto al que se tuvo, contemplando
con mirada profunda e inocente
Cielo de tiempo, lago reluciente
de rumores acuáticos poblado,
sobre masas de fuego sustentado
y sollozado en bordes de relente.
Extraño de los astros, de la guerra
alada de los vientos, del redondo
horizonte de bruma que lo encierra.
Y para definirlo digo: hondo;
y me tiendo de espaldas en la tierra
con la sangre cantándome en el fondo.
36
¿Y cuándo me haya muerto, en qué ilusoria
forma estará mi cara recordada?
Mi canto será altura, espacio, nada
más que una desolada trayectoria.
Y mi existencia que no tiene gloria
ni historia exacta para ser contada,
¿en qué mata de yerba resecada
evocará nostálgica memoria?
Me borraré en las calles donde anduve
en tardes candorosas, recorridas
junto con el avance de la nube,
y hasta en las cosas mías, consumidas
por el amor callado en que las tuve
en amargos silencios poseídas.
(1947)
EL OTRO RUMBO
El otro rumbo lo señala el paso
del viento por arriba de la casa,
ese lento gemir de pluma y gasa,
ese ligero y suave latigazo,
ahora que sólo tengo cielo raso
para moverle nubes de argamasa.
Siento el perfume de antes confundido
con el tibio y cercano del presente
en la pieza borrosa, en el ambiente
hay un temblor de brote renacido
y aparece en el fondo del olvido
la llanura verdeando largamente.
Siempre será el verano el que la arrime
como oloroso mar que desbordara
cuando el durazno criollo se azucara
en la cáscara gruesa que lo oprime
y basta que un cuervillo la lastime
para que brille la laguna clara.
Cuando salta, silbando jubilosa,
la calandria en la lija de la higuera
y la ratona alegre se entrevera
con la triste glicina neblinosa
y se enrojece con la mariposa
una plegada pausa volandera.
Y con zumbido arisco la saeta
el mangangá realiza sus trabajos
en bruscos y vibrantes altibajos
sobre el soleado olor de la glorieta,
donde labra su rosa la corneta
entre el verdor jugoso de los gajos.
Eso llega en el aire o eso parte
del corazón al aire, según venga
o vaya, y aunque el cuerpo no lo tenga
la devoción del alma lo comparte,
mas como el infinito queda aparte
del mundo sin que nada lo sostenga.
INVENTARIO DE UN PAISAJE
Miro acabarse este día
en un ocaso que enfría
el verde en sus amarillos.
Se apagan en los membrillos
redondos bronces triunfales
y están los cañaverales
chaireando apenas sus dagas.
Hundido entre tintas vagas
pinta -atrasado- un manzano
el bermellón del verano
en una fruta de cera.
Una paloma montonera
arrulla sentimental.
El viento agita el cardal
bajo el clamor de unos teros
y llega de los potreros
olor a yuyo y laguna.
En forma de media luna
un tajo lastima el cielo.
Lima, con cauto recelo,
un grillo en las cina-cinas
y, crespos, los carolinas
se cargan de renegridos.
Ronda, con cortos volidos,
un mangangá, retozón
y -plata y vista- un halcón
se hunde en las copas inquietas
con flecos de tijeretas
que le entorpecen las alas.
En salto y canto hace escalas,
ladeando el cuello intranquilo
una calandria.
En el filo
de un caprichoso deseo,
estalla en un benteveo
la calma partida a gritos.
Duermen los sauces marchitos,
pero en la atmósfera leve
andan -de blanco y de breve
volando a tontas y a locas-
mil mariposas de isocas
en traje de primavera.
En un limpión que se estera
con paja que lo entreteje,
entre torciones de fleje
se va oxidando un chamico,
partido de sed el pico
reseco de las espinas,
y sobre la hierba en ruinas
del borde de la arboleda,
tira, moneda a moneda,
un guindo de oro el follaje.
Hacia el pampero, el paisaje
entre violáceos contornos,
muestra miniados adornos
de gris y melancolía.
Y la ancha casa vacía,
envuelta en niebla otoñal,
recibe en pecho de cal
la roja muerte del día.
(La Nación, 1958)
JUAN NADIE
Nació en casilla de lata
con un arroyo en el frente
que era una arisca serpiente
corriendo de mata en mata.
El agua aquella fue grata
a su fugaz inocencia,
y al adquirir la experiencia
que da la vida salvaje,
vio que tan sólo el coraje
mantiene la independencia.
Tuvo verdor aguachento
entre los juncos y el lodo
y se ganaba a su modo
en el peligro el sustento.
Hecha de lluvia y de viento
fue su carita taimada,
se le hizo disimulada
la intención del manotazo
y aprendió a cuidar el paso
sobre la tierra embarrada.
Con trampas, redes y caña
o espineles anguileros,
juntó los cobres primeros
que tuvo su mano huraña;
y afinando la pestaña,
con boleadoras de alambre,
consiguió quitarse el hambre
a costa de las palomas
que entre el cardal de las lomas
vibraban como un enjambre.
Por eso pobres potreros
rayados por los zanjones,
anduvo a los tropezones
todos los años primeros;
se crió como los teros
al borde de los bañados:
rojizos los pies mojados,
reseca la boca herida;
siempre buscando comida
en pájaros y pescados.
La madre, como una esclava,
se doblegaba en el yugo:
alguien le sacaba el jugo
y encima la castigaba.
(El padre, de estirpe brava,
murió cuando Juan nacía,
y ni por fotografía
pudo entrever su semblante,
pero lo sentía adelante,
a veces, cuando sufría).
Tuvo una hermana mayor
y la mordieron pintona.
Después se fue de la zona
buscando un sitio mejor.
No le guardaba rencor
pero tampoco ternura:
recordaba su figura
como una cosa cualquiera
y el paso de su pollera
como una inútil blancura.
Así fue haciéndose adulto
sin serlo, entre los abrojos,
y a los diez años sus ojos
chocaban como un insulto.
Aprendió a esquivarle el bulto
a todo trabajo fijo;
se sintió su propio hijo
el dueño de su futuro,
que imaginaba inseguro
con íntimo regocijo.
Su mano tanteó la muerte
en el cogote del ave:
esa muerte tibia y suave
que deja la pluma inerte;
después la sintió más fuerte
al degollar un potrillo:
lo golpeó como un martillo
en las arterias tendidas,
y le dio unas sacudidas
en el cabo del cuchillo.
Se fue poniendo más duro
que aleta de bagre sapo,
ventajero en el sopapo
y en la visteada seguro;
supo salir de un apuro
y bastarse sin ayuda;
escupió la frase cruda
y sofrenó la amistosa
y no presintió en la rosa
más que la mujer desnuda.
Aprendió que la amistad
dura hasta que el interés
pone el alma de revés
que es donde está la verdad;
nunca tuvo caridad
ni compasión para nada:
se configuró en la airada
depravación del suburbio
y se le hizo el pecho turbio
como resaca estancada.
La tristeza lo seguía
como una mujer de luto:
la castigaba a los bruto
pero ella más lo quería;
la tarde lo sorprendía
abrazado a su presencia
y él, que no tuvo inocencia
ni fe ni gracia ninguna,
se hundió en su sombra lobuna
como un recuerdo en la ausencia.
LA CASA
Recóndito y tibio corazón del hondo
monte que la guarda con rumor de hoguera,
se encrespa en las mallas de la enredadera
sobre el halo claro del patio redondo.
Paloma que ablanda la luz en el pecho
aflojando el ala de borde ceniza,
alza a los temblores del cielo y la brisa
el ángulo lila y abierto del techo.
El jardín acerca los frescos olores
y la húmeda gama de matas jugosas
lanceada por lirios, hasta las baldosas
rojas y brillantes de los corredores.
El campo parece que se detuviera
en el indeciso contorno del monte
frente al desamparo con que el horizonte
señala su glauca y errante frontera.
El viento quebrado pasa en remolino
tocando las puntas de ramas remotas
y rápidamente repite dos notas
girando la rueda del viejo molino.
La casa derrama su paz en contorno,
refugia el silencio, limita el espacio,
y todo reposa, desde el sauce lacio
hasta la curvada placidez del horno.
Un perfume intenso de tierra rociada
exhalan las rayas del patio barrido
y una cobijada sensación de nido
trasluce la larga ventana entornada.
Adentro hay un aire de tiempo lejano
y un tono apacible de cosas vividas,
desde las gastadas butacas hundidas
hasta los floreros que alegran el piano.
Tiembla la serena limpidez cortada
por el débil ruido del reloj latente
que como un resorte levanta el ambiente
con el tono tenso de la campanada.
En medio despunta su tubo alargado
sobre la cuadrada quietud de la mesa,
envuelta en la estrecha pantalla cereza
la lámpara antigua de alcohol carburado.
Desde allí parecen los ciclos más lisos,
más frescos un pedazo de campo verdoso,
la tarde más mansa y más armonioso
el gorjear de tordos en los paraísos.
Se pierden en sombras las piezas linderas
donde colchas claras avivan retazos,
y uno se sorprende oyendo sus pasos
que suenan ajenos sobre las maderas.
Los roperos se abren con agrio chillar
expandiendo el vaho de la naftalina
y el espejo acuna entre su neblina
un estremecido paisaje lunar.
Y hasta ese silencio poroso que pesa
sobre el oro tierno de la luz escasa,
llega la llamada gris de la torcaza
con su enronquecida y opaca tristeza.
De noche, en la blanda fragancia del lecho
de almohadas profundas y colchón mullido
se siente tan sólo la sangre y el ruido
leve de una rama que toca en el techo.
Pero el campo avanza, primero como una
bandada que pasa con vuelo violento,
después como el líquido estremecimiento
de una desolada y oculta laguna.
Y ése es el instante de apreciar la dulce
protección que afirma la puerta cerrada,
dejando la tierra, guitarra templada,
para que la mano del viento la pulse.
LA DOMA
Se alarga, intensa, la espera
en los seres y el paisaje,
crispando adentro el coraje
y la jactancia por fuera.
El potro muestra el ultraje
en la mirada sangrienta
y el encono le acrecienta
el relumbre del pelaje.
Avanza la mano atenta
acomodando el apero
con el elástico esmero
de un pájaro que se asienta;
cruje la cinta de cuero
del correón sobre el metal
en seco tirón brutal
que cimbra en el cuerpo entero,
y aunque se alza el animal
en fuerte salto truncado,
vuelve a sentir el arqueado
embarazo del pegual.
Las dos vueltas del bocado
se van tiñendo de rosa
entre la baba pastosa
del belfo martirizado,
y el crepúsculo reposa
en la llanura dorada
donde junta la manada
su desconfianza curiosa.
El paisano —visita airada
y cuerpo de duraznillo-
deja chambergo y cuchillo
sobre una matra doblada,
y con gesto de caudillo
hace vincha del pañuelo
rayando el negro del pelo
que azula en ondas su brillo.
Estira el verdor del suelo
un silencio de tambor
que es ansia en el domador
y en el cautivo recelo,
y el hombre es sólo vigor
cuando, ya sobre el recado,
sueltan el nudo mojado
y prieto del maneador.
Zumba el furor desatado
como remonte de hoguera
que avanza por la pradera
con los padrinos al lado;
el rebenque reverbera
en rítmico castigar
y el arco del corcovear
alza la recta carrera.
No hay más que un mismo jadear
de hombre y bestia contenidos
por los galopes tendidos
de los que van a la par;
remotos teros perdidos
en las nubes del ocaso
cortan con gritos su paso
sobre el temor de los nidos,
y el campo parece escaso
cuando la carrera afloja
mientras la vincha se moja
y duele el largor del brazo.
Aun vuelve la espuela roja
a buscar en las paletas
las gruesas venas violetas
donde la furia se aloja,
y aunque las ansias repletas
curvan la fiebre del bote,
las desmenuza el azote
marcando la huella en vetas.
Ya los padrinos al trote
comentan alto la hazaña
y rota su fuerza huraña
dobla el potrillo el cogote.
Espesa espuma lo baña
y cada tirón lo agita
desde la frente marchita
a la hondura de la entraña.
Pausadamente palpita
entonces un resplandor,
como ligero templor
que tañe la tardecita,
y estremeciendo el color
lejano del firmamento,
flota en el cuerpo del viento
la forma azul del valor.
XIX
Por esa pendiente larga
que encuentra fondo en la muerte,
Juan acompañó su suerte
al fin de su vida amarga.
Llevando la triste carga
de su jactancia vencida,
iba escondiendo su vida
en piezas de conventillo
y pensando en el cuchillo
la longitud de la herida.
Con el intento constante
y agobiador de la busca,
siguió con la mano brusca
llevando el drama adelante;
y si el ardor del desplante
aun le levantaba el cuello,
tenía en la frente ese sello
de los que ya están de paso
y tienen un tiempo escaso
para alargar el resuello.
Con el tabaco, la yerba
y la botella de alcohol
se puede olvidar el sol
mientras la luz se conserva;
pero la pena se acerba
más rápido bajo techo,
y el desventurado acecho
de la vista sin salida
destroza el alma dormida
en la penumbra del pecho.
En el hondo desconsuelo
la intensa pena que late
se siente al tragar el mate
con la mirada en el suelo;
y aunque no llegue al pañuelo
la pena del hombre duro,
es tan lágrima en lo oscuro
de la sangre aprisionada,
como hendiendo la mirada
con su reflejo más puro.
Juan ciertas veces dejaba
las cuatro paredes pobres
para arriesgar unos cobres
en la baraja o la taba:
la suerte no la ayudaba,
pero a fuerza de baquía
con algún peso salía,
y entonces volvía a la ansiosa
e inútil busca de Rosa
que lejos ya florecía.
Pero como siempre pasa
cuando se anda sin abrigo,
no le faltó un mal amigo
que le entregara la casa:
ésa fue la última baza
que recibió en la carpeta;
se le dio mala completa
y la orejeó sin apuro,
como aquél que está seguro
que ya no quiebra la yeta.
Fue una tarde de verano
que en púrpura agonizaba;
vagamente se escuchaba
un lento tango lejano;
entre las notas del piano
prolongaba el bandoneón,
desconsolado y llorón
en el transcurso del viento,
un monocorde lamento
que entraba en el corazón.
Con el chambergo en los ojos
y ya sin corte en el talle,
Juan se acercó por la calle
moviendo los brazos flojos.
En un fondo de despojos
se agrisaba el arrabal,
y en las paredes de cal,
frente a la calle desierta,
abría su boca la puerta
sobre el negror del umbral.
No lo dejaron entrar
saliéndole a la cruzada,
y antes que dijeran nada
él ya empezaba a tirar.
Fue más duro de voltear
que quebracho colorado:
aún tiraba arrodillado
cuando de pie ya no pudo,
hasta que cayó hecho un nudo
con el revólver al lado.
Estaba oscuro el confín
pero la sangre era roja
cuando le alzaron la floja
cabeza del adoquín;
en la punta de un botín
seguía manando una herida
y, aunque estaba humedecida,
quería aletear en el suelo
la punta de su pañuelo
con aire de despedida.
Y así terminó su fama
en una tarde cualquiera.
La sangre perdió en la acera
su rojo intenso de llama;
y los finales del drama
en el vaivén de un carruaje,
la llevaron al paraje
donde no se pisa fuerte
y sólo reina la muerte
sobre el temblor y el coraje.
Nadie lo lloró enseguida,
nadie lo lloró después;
nadie sabe si una vez
estuvo vivo en la vida;
pero nació de su herida
un yuyo entre el empedrado:
tuvo en la Pampa el pasado
y en la Ciudad el olvido;
Juan de nombre, y de apellido
Nadie, según me han contado.
(De �Juan Nadie�, vida y muerte de un compadre, 1954)