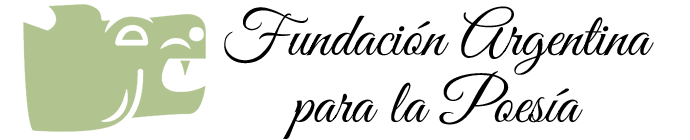ROSALES, CÉSAR
EL AMOR Y LA RUINA
Pueblo de arena, de sopor, de olvido
casi lunar de tan desamparado,
sin color, sin perfume, sin sonido,
como el cuenco de un cántaro quebrado.
Un matorral, un riacho consumido
(dolor y sed agrietan su costado);
la torre del vencejo con su nido
y un ojo azul, inmenso, alucinado.
Sólo viviendo de alma, de cernido
silencio, de ternura, de alarido,
se puede amar y eternizar lo amado:
Levantar de la ruina lo perdido,
pero aun así, después de haber vivido,
no es suficiente haberlo recobrado.
EL BELLO DIOS
Yo vengo aquí para rememorarle,
para cantar ante vosotros -que no le conocísteis-
sus gloriosos días. Oh, ellos brotaban
del puro amanecer como la música
de un templo; por los tubos de un órgano infinito
subían desde el fondo tenebroso del tiempo
y forjaban sus arcos en lo sumo
de las naves en donde se sentía flotar
una estela sonora.
Como en una campana solitaria él reinaba,
bello dios! Un demiurgo sensitivo,
semejante a esas brisas que soplan en la boca
fragante de los sotos, animaba
sus manos y mecía vagamente
su corazón, como la tenue llama
de un vegetal.
Allí se le veía dominar a las fieras
con su laúd; allí se le veía
crear el mar con el ruido de las hojas,
erigir la montaña de inmarcesible aureola
con algún pedernal de estrías apagadas
bajo sus pies; allí
esparcía sus gérmenes divinos,
y la luz se plegaba como un monte sagrado
en torno de su ser.
Ah! sin duda los hombres le creían
extinguido, pero él cuyo fuego es eterno
permanece en las cosas que por él habitaron
su soledad; en ellas y en su temblar antiguo
nos sobrevive, y si algo queda aún
del Edén, si algo queda que no está limitado
ni envilecido, a él le pertenece.
(“Después del Olvido”, 1945)
EL LAGARTO
Es la piedra, la escama,
la costra de la piedra,
la piedra ya cansada de ser piedra
que se puso a llorar.
Mira al lagarto,
su vieja cobertura recubierta
de verdín y de herrumbre.
Mira sus tristes ojos desolados
como turbios cristales
en los que a veces tiembla
una espada solar o un irisado
arbolillo de lágrimas.
Son los huecos roídos,
los agujeros tétricos por donde
parpadea la piedra.
Mira ahora sus lúgubres escamas
que el estío enrojece,
su coraza marchita,
sus anillos resecos y gastados
de rodar en el árido esplendor de la piedra.
Y sus patas, manojos de furias oprimidas,
minerales racimos,
formas petrificadas de un sombrío tormento
o vestigios tal vez de algún aciago
cataclismo, vestigios
arrojados antaño del removido fondo
de un círculo de fuego; míralas,
rugosas y seniles, esculpidas
sobre un friso de rocas.
Es la piedra cansada de ser piedra
que se puso a llorar, porque la piedra
quiere vivir.
Escucha.
En el mundo rupestre donde mora el lagarto
la piedra estaba sola,
atónita y desierta,
como un talud en medio del páramo o acaso
como un ara sin lumbre todavía,
anterior a esos dólmenes que los antepasados
veneraron.
En vano
durmió siglos inerte, replegada
en su tiniebla pura,
como una larva eterna desprendida
de la noche geológica,
esperando el sonido, la forma, el movimiento,
un latido esencial.
En vano —ay- ha esperado
a aquellos que erigieron las grandes catedrales
sobre cuyas columnas la eternidad reposa
y a los que con un mágico instrumento
animaron los torsos de bellas esculturas
y a quienes, más humildes,
construyeron moradas alegres para el hombre.
Por eso, porque todo
quiere vivir, la piedra que vacía
como un astro caído, como lápida rota,
comenzó a levantarse vagamente,
y después de violentos y oscuros avatares
quedó un día tallada para siempre
en un pétreo animal.
Oh, no lo adornes
con estentóreas alas
ni le ofrendes los secos
manjares de tu olvido,
como una momia envuelta en mortajas lunares.
Es la entraña, la escama, la espuma de la piedra,
su temblor, su deseo,
el sueño ensimismado de la piedra que llora,
su flor de áspera nata segregada
del antiguo sopor.
Por él anda la piedra, sonámbula, puliendo
sus nocturnas aristas
a través de las grietas y el musgo de los troncos,
y por sus triste ejes orlados de inocencia
mira un remoto abismo de terror y misterio,
todo el pasado ceniciento mira,
lo extinguido, lo yerto,
aquello que no pudo resonar en la piedra.
(“La patria elemental”, 1953)
LA CASA EN LA COLINA
¡ORO de la niñez en las colinas!…
alcor, techo de pámpanos y nubes,
residencia de fuegos venerables,
casa natal, isla perdida.
Dosel, cielo de viejo carromato de cañas y vigas amarillas,
friso de madreselvas y piedra cenicienta de los antepasados,
mascarilla de cal resquebrajada,
profunda galería con arcos laterales y sólidos pilares
que abrazaba la verde enredadera,
patios de una epidermis ancestral, planetaria,
barridos por escobas y efluvios matinales,
cornisa de los vientos,
alero de las lluvias y los pájaros
donde rojas avispas y abejorros
suspendían pequeños, primorosos panales que luego
abandonaban,
secas esponjas de ojos solitarios que temblaban vacíos,
carcomidos,
puertas de insomnes párpados claveteadas de grillos,
batientes de la luz abierta siempre
al horizonte, al infinito, puertas
que sólo las ventiscas del invierno entornaban,
Qué dulce era, qué dulce en el verano,
llegar al mediodía
cuando el sol desplomado en tórrida avalancha rajaba las
piedras
por cuyas hendiduras asomaban veloces,
verdes y esmeriladas lagartijas,
y entrar en los tranquilos y umbrosos aposentos
como en el fondo vegetal de una isla rodeada de fuego,
beber el agua diamantina y fresca
del manantial, dormida en la tinaja,
y luego recostarse en la estera de junco.
¡Vieja casa natal, cerca del río, al pie de la colina!
Allí estaba la madre tutelar como un hada
del amor, cobijando con transparentes alas
la dicha de vivir, que era en la bella y prístina edad de oro
una clara y sencilla ceremonia
de vendimias y cánticos solares.
Allí
el padre, como el grave y robusto sembrador
cuyo ademán levanta sobre el surco una blanca y
temblorosa estela
de gaviotas, había
redoblado los panes y los peces,
y después de apartar la cizaña del grano,
de cosechar la mies como espuma dorada,
de trillar en el ruedo de las eras las crujientes, relucientes
panojas,
y de cribar el polvo en el cedazo,
había hecho también, una y mil veces, pastorear el ganado,
y desde su insular cabalgadura,
cuando bajo la sombra fatídica y sangrienta de las siete
jadeantes vacas flacas
azotaban los años borrascosos de epidemia y sequía,
libraba con sus hombres de lazo en el apero y cuchillo en el
cinto
denodadas, pacíficas batallas contra las pestes y las plagas.
Sus actos y palabras eran claros, discernidos, coherentes,
pero indescifrables para quienes no estábamos compelidos
aún
por las tribulaciones de la angustia, el dolor y la muerte;
y es verdad que en la víspera y el límite de este último y
desolado páramo lo vieron
cierta vez, allá lejos,
oteando sus agrestes y abruptos dominios.
All� estaban los fieles custodios
los entrañables seres de mi sangre, y los otros,
a quienes yo ve�a
sosteniendo un anillo de luminosa y permanente aureola
alrededor, y allí también los mudos, familiares testigos:
las camas acolchadas y mullidas
invitando al reposo nocturno,
el biselado espejo con marco de caoba y alta luna velada
bajo un tul vaporoso,
la jofaina en su esbelto pedestal como una circular rosa de
nieve
o bien como la taza blanca y resplandeciente de las
abluciones
matinales, los peines de carey encajados
en esos ondulantes peineteros de cerda, blondos o
marfileños,
a menudo teñidos de color carmesí o añil de cielo estriado
de tormenta,
que pendían entonces como largas y espesas cabelleras
murales
adosados al liso panel de la pared, junto al espejo,
perpetuamente fijos en su esplendor ingenuo de
enjalbegas lunas,
de colas adornadas y peinados trofeos;
la mesa de algarrobo tallada por un viejo y anónimo
artesano,
las sillas como troncos patriarcales
convocando presencias impalpables, inaudibles coloquios,
o a la espera del dios propiciatorio de la vendimia de oro
en la consagración del pan y el vino,
de algún fortuito huésped transitorio
o de aquel que de pronto o anunciado,
como el ángel de Patmos, llega un día
y al soplar su trompeta fatídica en el aire perplejo,
el puro, el inocente que hay en él todavía —pues hablo
aquí de un niño dormido en un vergel-
despierta de su sueño de crisálida, rasga
el velo, abre los ojos a la revelación, comprende al fin y ve
que allí donde alguien fue, donde uno estuvo —un ser
amado, un huésped pasajero-
sólo queda una máscara de espanto y la desierta forma sin
calor del vacío;
las petacas de cuero,
los cofres de madera embalsamada con aroma de espliego y
de membrillo,
la jarra de sonora escarcha azul sobre la mesa y unas flores
que había siempre allí, recién cortadas,
el blanco hule lustroso propagando en el ámbito doméstico
un olor especial que se mezclaba
con el olor del pan y de la leche con burbujas de la mañana
y se desvanecía con el mantel de espuma de lino bordado
cuando el tintineo de las copas y el claro sonido de la loza
exornada con flores
y espigas de una escena bucólica y arcaica
traía el vaho cálido y humeante, el sabor áureo,
el tufillo especioso y adulador de otros manjares.
Esos mudos testigos!…
Los retratos dormidos de otro tiempo
-desvaídas estampas,
adorables visiones de una Arcadia nativa luminosa y feliz-
y aquel, oh resplandor,
tantas veces mirado en la niñez, tantas veces
perdido y rescatado en la vorágine
del tiempo cruel y amargo del exilio:
inolvidable faz, camafeo de luz
serena y melancólica, ceñido
por una dulce ojiva cuyo marco destaca su pálida belleza
sobre el follaje de verdor oscuro del naranjo natal!
Y aquel otro, aquel otro,
borroso bajo el velo de una bruma lejana de impalpable
ceniza,
con los quietos abuelos sentados a la sombra del ala
solariega en el patio teñido de pátina solar,
los severos varones y una constelación de muchachas
radiantes
formando un abanico de marfil y de raso bajo el arco
estival
y como iluminadas por un fanal de seda de luna
adolescente a cuyo resplandor
el rostro de luciente camelia de mi madre, no desposada
aún,
resplandecía lleno de interior armonía y esperanza nupcial
entre las pléyades, y decorando
la deliciosa y anacrónica escena
-semblantes arrobados, atavíos, brocados, cabelleras
suntuosas-,
igual que alabarderos de un reino patinado por agrestes
prosapias
sustentando en las formas de un culto secular y casi mágico,
los humildes y fieles servidores de antaño
sosteniendo en sus manos monumentales mates de plata
labrada.
Soflamas de las siestas, iguanas y avisperos en las piedras
calientes,
sopor de la maleza
firmamento cuajado de estrellitas azules del alfalfar florido
a la vera del río
con pestañas de juncos, en la vega,
bajo un flotante tul de mariposas;
zureo de palomas en la espesura idílica y honda de los
talas,
bisbiseo, susurro de las hojas en la vieja alameda,
oh pánico estridor,
zumbel de las cigarras girando delirantes como trompos de
música,
suspendidas del hilo de miel incandescente de un canto,
lanzadas
al torbellino, al vértigo sonoro,
con ciego ardor, con trágica demencia,
hasta morir quemadas en la llama de un sortilegio cruel,
como al conjuro
de un primitivo, oscuro,
de un esotérico y simbólico rito;
áspero y seco ruido quebrado de las cañas allí afuera, y
adentro
una profundidad , un frescor de cisterna.
Y esa mosca obstinada, de color de obsidiana verdegris,
cuyas alas,
vítreas y transparentes, emitían apenas
una débil y tenue vibración
y se tornasolaban bajo el haz repentino de un flequillo de
luz filtrada al sesgo
por la ventana roja del poniente
a través del encaje de aquella cortinilla que el céfiro agitaba
dejando vislumbrar por detrás de los claros del ramaje,
más allá de los verdes y boscosos collados,
la levantada cresta, las aristas desnudas del farallón rosado
de unas cumbres�
Jaspeada, terca mosca solitaria, avarienta de luz, que en la
suave penumbra
estival de la estancia volaba atolondrada y temblorosa,
con un leve, monótono,
tenaz y melancólico zumbido, un zumbido
que persiste y escucho aún, a veces, lejanísimo pero
extrañamente claro,
y despierta el recuerdo de la umbría y soleada floresta de
la infancia
entredormida allá en el cuenco de un valle amueblado de
luz,
de arroyos de cristal, de abejas de oro!
¡Vieja casa natal, cerca del río, al pie de la colina!
LA FLORESTA
(fragmento)
Umbral del edén
Había una edad de oro,
otra bella durmiente del bosque,
mecida en el vapor de la floresta
soleada, umbría y verde de la niñez, allá
donde las claras fuentes
manaban dulcemente con temblor virginal
para todos los hombres y las bestias,
y hasta los pájaros del cielo, el picaflor y la oropéndola,
bajaban a beber en la fontana de plata,
primer espejo puro de los ángeles,
las nubes y los astros de la celeste bóveda.
Allá estaba el maná del amor —y no sé de otro-
con la leche y la miel del paraíso
fluyendo en blancas y doradas sílabas
que la boca inocente saboreaba con júbilo y unción
sacramental, y allá estaba también
el beso tierno de una luz dichosa
que al viento balanceaba en una espiga
como una trenza de oro
junto al río.
Y el cielo,
infinita promesa, divino imán, torrente
de zafiro, corona,
bocanada de luz y estrellada caverna,
resonante y abierto
igual que una campana o una corola
desmesurada, el cielo que de pronto
parecía desplomarse con todos sus cristales y pájaros
sobre las tenues alas de un insecto,
y ese insecto zumbaba, revolaba, aleteaba dentro del
corazón
hasta fundirse en él, hasta ser ese atónito,
mudo y estremecido corazón.
El cielo,
narciso azul, pupila
de lo absoluto, rostro,
rostro infinitamente reflejado,
asomándose a liquidos espejos
de faz límpida y tersa o a balcones
de rizadas espumas,
resplandecía quieto o agitado
según las superficies,
las hermosas y vanas apariencias
que lo iban espejando;
abismado remanso, ciervo de ramas vagabundas,
especular fontana,
piel de jaspeada ondulación marina,
brazo de largas venas de turquesa.
(Entonces no existían los antípodas
y cenit y nadir, cumbre y abismo,
eje y circunferencia, alma y paisaje,
interior y contorno eran en realidad
la misma cosa, pues todo era a la vez
objeto amado, �centro
de un paraíso�, todo: vida, ser,
tiempo y espacio).
Y en el umbral de espuma del edén todo el cielo
era un alto fanal,
una remota lámpara
día y noche encendida sobre la tierra, siempre
derramando su fluido alucinante,
descendiendo en vaharadas de efluvios y destellos
por invisibles, infinitas gradas,
hasta la luna negra de los escarabajos,
y era la tierra un regazo natal,
un cántaro de greda perfumada
que ascendía en resinas y vapores, en fuegos y hoplanadas,
desde el polvo hasta el alma desnuda y temblorosa,
desde el alma a los ojos profundos de la noche.
Oh estrellas —semillas del misterio-, ascuas de oro!
(�Cantos de la edad de oro�, 1966)
ODA NATAL
Ah!… los montes rosados en el amanecer,
la gota de la estrella matinal, el gorjeo
del rey del bosque, huésped de los molles
umbríos, el arroyo de pulidos guijarros,
el vaho de la mies segada en la pradera,
han dejado en el fondo del corazón
algo más que un reflejo fugitivo y dichoso,
algo más todavía que el efluvio que emana
del color y el sonido y el undoso arena.
Sin duda es necesario que haya tiempo y espacio
para que algo más leve y tenaz que el recuerdo,
aún después del olvido, prevalezca. Sin duda
es necesario aquello que tan sólo
el tiempo y el espacio pueden otorgar
como ofrenda infinita: lejanía.
Aquello sin lo cual el peso de las cosas
recae sobre el alma como nube de piedra
quebrando el pedestal donde florece
la mirada interior.
Pero quien ha vivido como la aurora, ornado
de un radioso arrebol,
y habiéndose alejado alguna vez
retorna a los umbrales de su antigua edad;
quien con la faz cambiada siente aún
arder dentro de sí la inoxidable lámpara
de antaño; quien no ha roto las sagradas alianzas,
ése puede volver al hondo manantial
de la naturaleza y arrancar de su seno
el resplandor secreto, el resplandor
ante el cual el misterio
abre sus puertas para que las cosas
tocadas en el fondo por el fuego
surjan de su oscuridad transfiguradas.
Sólo aquel que olvidando todo espejismo vuelve
al rostro imperturbable de lo verdadero,
puede tallar su imagen resonante en el tiempo
con la fuerza de un dios.
Y allá donde las flores juntan sus corimbos
en un flotante cúmulo de arenas
y penden los zarcillos de la vid silvestre,
donde el viento de marzo cubre de oscuras bayas
los senderos y la áurea abeja tiene
su tálamo de miel entre las rocas;
allá, seguramente, alguien que siempre guardó el secreto
siente en su interior
el ardiente llamado,
y levantando el manto de las hojas
torna a pulsar el arpa abandonada
bajo los olmos; luego
se oye brotar de sus plurales cuerdas
inmaculadas la serena música.
PREMONICIÓN O SIGNO
Aquí,
sobre esta piedra rota
y este polvo mordido y estas hierbas
desamparadas, frías,
y esta sal
y esta escoria barrida por el viento
y este arrecife que baten las olas
y este arenal desnudo
y este aire
y esta luz sin memoria
donde el espacio tiene
su páramo, su roca,
su reino solitario
como un ave profética,
no hay nada, solamente
una vaga vislumbre, un presagio,
el vaticinio oscuro
de lo que puede ser, tal vez, mañana
un golpe rojo y tibio,
un estambre, un latido,
una estría de sangre
en la piedra, una gota
de sudor en el polvo,
un beso entrelazado
en la hierba, un ribazo
de virginal amor, un terebinto
de luz verde brotando
del arenal, un grito, una palabra,
un sortilegio, un canto
de furia o de ternura
trizando, desbordando
esta copa vacía y desolada,
este cristal durísimo,
esta extensión atónita
donde el viento se estira hasta ceñir
con sus anillos la salvaje rosa
de esta tierra enigmática
y tiembla sacudido
como una sola cuerda interminable,
monótona y eterna,
tañida por un dios alucinado,
un demiurgo del aire,
un ángel de la espuma y el desierto,
quién sabe, una medusa
o simplemente un pájaro
denodado y tenaz, sonando lejos,
resonando en lo incierto.
(�Vengo a dar testimonio�, 1960)
RÍO DESAGUADERO
Río Desaguadero, vena de luz, jacinto
del desierto.
Tu rama seca tiene el color de la arena
vagabunda, esa nube
de alfileres y polvo
que detiene tu aliento cuando pasas
con los ojos heridos,
rotos, atormentados por la luz
del salitre, por ese irresistible
resplandor que levantan
hacia la luz del día las espadas
caniculares.
Ira
del páramo salino, castigo eterno, vara
de un dios inapelable.
No muy lejos de ti resplandece la luna
solitaria y amarga
del Bebedero.
Brilla
su cinturón de jaspe pulido por el beso
de la quimera: nada
sino la sal, la pala corroída,
las áridas colinas, sus cristales
erizados y agudos como dientes
de una blanca jauría que arroja espumarajos
en el vacío; nada
sino la sal y la culebra muerta
de la vía, unos hombres
de párpados comidos por la luna, los sacos
al pie de las pirámides
que se alzan megalítica —ya sólo
piedra de sal, enigma
indescifrable-, como
la sombra encadenada
de la mujer de Lot en el suplicio
de la estatua de Usdum,
reverberando lejos
como alucinaciones o espejismos,
como ciegos menhires de granizo
desmenuzado.
A veces
el Chorrillero, las errantes dunas
del oeste, los brazos que el azar de unas lluvias
desarrolla con furia momentánea,
arrastran las orillas de la luna, sus flecos
de nieve agria, su polvo
destituido, sus últimos cabellos
de amaranto y ceniza.
Y tú recoges, ávido, en el viejo cedazo
descolorido, en la sedienta criba
de tu lecho arenoso, toda aquella resaca
lunar y la cicuta
del páramo, esa tierra
que brilla como un ascua en el solsticio
canicular.
Quien bebe
esa copa de arena,
esa luna de sal y viento, quién
sino tú, solitario!
Quién ha visto
la opaca incertidumbre
de aquellos que reclinan su cansada esperanza
en tu balcón de polvo,
en tu vena de luz agonizante.
Como el que huye en la noche perseguido
por el viento de un tigre sanguinario,
como el ave imantada por el ojo
de una sierpe monstruosa,
tu luz está en un hilo suspendida.
en una hoja de cielo que beben los venados,
que unas vacas bermejas lamen en el crepúsculo
y picotea un pájaro
de color ceniciento
como los matorrales entre cuya espesura
vaga, sonámbulo,
arrastrando su grito lastimero
hasta el anochecer.
Ya te apagas, remota
hebra de luz; tu vena moribunda
no saciará jamás
la cabeza de la hidra que duerme en las arenas
del septentrión, allá donde mis ojos
te han visto perecer como un jacinto
melancólico,
seco y martirizado
bajo la piel del tigre quemado que te cubre,
en el suelo que cruje
como una luna de áspero sonido,
como un cuero comido por la sal de la luna.
* Nació en San Martín, provincia de San Luis.
TAL VEZ RUINA ESTELAR
Es un lugar muy árido,
tal vez un remotísimo fragmento estelar,
un paraje
en el que sólo habitan ciertas matas
de corteza roída por los años
y ciertas alimañas de singular especie
que dejan sordas huellas en el polvo
cuya vejez arrastra.
Allí he vivido antaño, no sé cómo, perdido;
no sé si por amar o convocado
por seculares voces que tejen un designio
secreto, de tal modo que uno puede
habitar en el reino de las cosas
más lejanas y oscuras, entre piedras hendidas
por las centallas que de pronto estallan
como granadas rojas del verano.
Seres que exhalan el efluvio denso
de la tierra, de andar grávido y lento,
de voluntad altiva como un pedestal
de la montaña, fiel e imperturbable
como ese enigma por el cual devienen
austeros y veraces, apacientan ovejas
como nubes caídas entre los pedernales
y recogen frutos de áspero zumo, frutos
de piel seca, plegados por la sed,
que asedian las hormigas.
Qué desnuda comarca, sin color, sin arena
de ninguna estación, tan olvidada
para vivir amando duramente
la soledad, el páramo desmesurado, amando
con la voz arrasada por el furor del tiempo,
con el semblante lleno de nostalgia
entre la oscuridad, como una flor; qué ruina
de trono celestial sobrevive aún, qué estrella
de fulgor extinguido la que mira
el cielo alto del Sur, por el que sólo
pasa el viento agitando un ramaje desierto.
(“El Sur y la esperanza”, 1946)