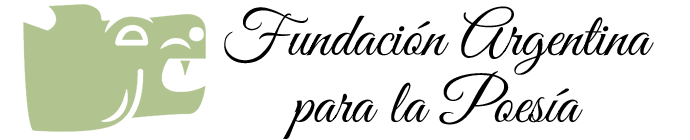SAMPAOLESI, MARIO
BOCETOS
El efecto de la luz sobre las plantas del jardín aumenta la
impresión de cierta debilidad de la noche.
Los gusanos se comen unos a otros debajo del ciruelo.
Sentado frente a la ventana, Leonardo observa y dibuja.
Para él solo hay verdad en la forma consumada.
El frasco de vidrio de color morado que perteneció a su madre permanece sin lágrimas ni flores: lo ocupan los reflejos cambiantes
de sus manos cuando se mueven sobre la tela.
Una bandeja de metal contiene verduras crudas en un plato gris,
un vaso de vino, la certeza de lo automático del amor, agua.
El afán por obtener gramos de felicidad augura tiempos feroces.
EL ÁNGEL A LA IZQUIERDA DEL CUADRO
Verrocchio compone El bautismo de Cristo.
¿Cuál de las cuatro figuras le encargará al joven discípulo?
La luz de la luna entra por la ventana del taller: amontonados
sobre la mesa de trabajo aparecen óleos, pigmentos, promesas de amor, pinceles.
El hombre siente el peso de su decisión en esa aparente
inconsistencia que proviene de la sombra o de un suceso oscuro.
Toda mirada implica complicidad.
Por eso no ve las arrugas de su piel, ni la creciente deformación del cuerpo.
Solo recuerda los besos, las caricias, el placer arrodillado del muchacho sobre el sucio camastro.
El ardiente líquido de su pasión chorrea como el agua del Bautista sobre la cabeza de Cristo.
Verrocchio resuelve que el ángel a la izquierda del cuadro será para Leonardo.
No hay eternidad sin presente.
EL TOPITO
Acostumbrábamos a desayunar en el jardín, bajo la galería de nuestra cabaña.
Más allá, se extendía se extiende el monte.
Varias veces nos habíamos percatado de ciertos movimientos
entre los arbustos: las corridas de las comadrejas, el descenso en cámara lenta del chimango.
Otras, teníamos la impresión de que perros cimarrones nos
vigilaban, atentos a nuestra ausencia para acercarse y aprovechar cualquier resto de comida.
Cada tanto veíamos colibríes libar en los rosales.
Nos gustaba estar allí.
Esa mañana habías preparado café, jugo de naranja, tostadas,
huevos con jamón, yogur, uvas.
Era temprano, no había nubes; charlábamos proyectando el resto del día.
Hasta que en el límite de jardín y monte, un diminuto géiser de arena comenzó a activarse.
Pronto, la cabeza nerviosa de un topito emergió por el agujero de su madriguera recién agrandada.
Alerta miró hacia todos lados: nos vio. Permaneció inmóvil unos segundos, en guardia ante cualquier peligro.
Curioso, me acerqué: él se ocultó rápido en la cueva.
Yo llevaba conmigo un racimo de uvas: para congraciarme
introduje dos o tres granos en su guarida.
De inmediato, estos volvieron catapultados a la superficie: detrás
de ellos su figura indignada me enfrentó.
Con su pelaje erizado, me reprochó a gritos mi agresiva invasión.
Nos reímos de él.
Nos divirtió su enorme osadía.
Ofendido desapareció de nuestra vista y aunque esperamos, no regresó.
Ni ese día, ni los siguientes.
Cómplices, comentamos el encuentro.
Admirados por la defensa orgullosa, valiente que hizo el roedor,
frente a la amenaza que implicaban las uvas y mi presencia.
Años después, cuando ya no estabas, en otro desayuno recordé
el nuestro con el topito.
Entonces comprendí comprendo la enseñanza que me había
entregado y que en mi soberbia, no pude siquiera imaginar.
Él no había vacilado en rechazar toda seducción, en proteger a su familia oculta en la madriguera.
En cambio yo, me dejaría tentar por las uvas.
FRAGMENTOS
�Cavá un pozo, cavá hijo de puta; sacá con la palita la tierra por ahora negra de Malvinas; cavá te digo, pendejo, y después si querés vivir metete bien adentro de ese agujero porque vienen los ghurkas.
Vienen los ghurkas y estoy solo en esta noche helada, arada por los proyectiles luminosos de la metralla; los obuses caen cada vez más cerca y yo no quiero morir acá, lejos de todos en la congelada noche de las islas, encandilado por los trozos de cielo amarillento de las bengalas, arreado hasta acá como ganado porque soy argentino; pero no quiero morir y hace tanto frío, y vienen los ghurkas, vienen arrastrándose sobre la tierra todavía negra de Malvinas, vienen por mí. Yo los siento acercarse.
Los suboficiales dicen que después de matar al enemigo ellos le comen el corazón, mi corazón argentino late todavía, los pedazos rotos de mi corazón serán masticados por los ghurkas, tragados hasta el estómago británico de los ghurkas, la sangre de mi corazón celeste y blanco se mezclará con la de ellos, y así nuestros pasados con su carga de dolor y de secreto convergerán en cada pulsación, en cada latido.
Estoy muy solo esta noche y quiero volver, quisiera volver antes de que coman mi corazón, mi corazón que ama tanto esta turba negra y dentro de poco roja de Malvinas.
Pero no puedo irme, no puedo dejar este lugar, este pozo profundo que cavé con mi palita, esta tierra que arañé con mis manos paralizadas de frío, esta turba que aplané, que apisoné a patadas con mis borceguíes escarchados, rociados con las neblinas mutantes de las islas. Mejor me quedo para cumplir con un destino, algo así me dijo el capitán, pero extraño y no puedo ver aunque todo está fatalmente iluminado y vienen los ghurkas. Pero en una de esas, con el correr del tiempo, quién sabe, los trocitos, los pedacitos, las miguitas líquidas de mi corazón, tal vez los cambien.
La fauna de Malvinas pertenece al distrito zoo geográfico patagónico aunque ofrece algunas peculiaridades con respecto a la parte continental del mismo. La variedad de aves, tanto terrestres como acuáticas, es extraordinaria. Están representadas por numerosas especies y son de dos clases.
Voladoras: hay petreles, albatros, gaviotas, cormoranes, dameros, quebrantahuesos, golondrinas de mar, etc.
No voladoras: se destacan el cauquén marino (comedor de algas), el cauquén colorado (bastante dañino para las pasturas, está en peligro de extinción), el quetro malvinero (un pesado pato marino que es exclusivo del archipiélago), el pato vapor (así llamado porque nada a gran velocidad y produce un ruido parecido al de un motor en marcha), etc.
Durante la guerra murió una parte de la fauna de las islas.
Durante la guerra murió una parte de la flora de las islas.
La tierra y el mar fueron heridos por los bombardeos.
Todo es sensible, dijo Pitágoras.
Caen los obuses británicos pesada, estridentemente sobre la turba ingenua de Malvinas, sobre los cuerpecitos dolidos, dolientes de los hombrecitos aplanados bajo el cielo nuboso, bajo la nubosidad acerada, abestiada, iluminantes opacos de su sacrificio.
Las manos, los pies se congelan, escarchan hasta quebrarse, hasta partirse, pedazos de dedos, estalactitas, resaltan sobre la tierra negra y roja de Malvinas; señalan la impunidad del saqueo, la retórica militarista de la traición.
Los cuerpos apisonados en los pozos de zorro buscan mimetizarse con esa turba heráldica de Malvinas, buscan protección contra el metal hirviente que los evaporará.
Los ingleses avanzan para matarlos.
Pero no todo es miedo a morir: también aparece junto con las luces incandescentes de los bombardeos el monstruo sordo del asesinato: cargar el fusil, centrar la mira en la figura borrosa que avanza, en el desconocido que avanza, en ese otro hombre tan solo como cada uno de ellos, ese otro también amado, odiado, inteligente, estúpido, amable, necio, brillante, etc., ese otro ser humano aullado aullante, él también sintiendo miedo, odio, asco, valor, pensando en matar a otro hombre, matar a alguien desconocido que es hijo, amante, hermano, padre, esposo; la carga del asesinato hunde las órdenes militares, los símbolos patrios; ellos están allí arrastrándose sobre la turba turbados por la experiencia inevitable del crimen, forzados a actuar sobre el punto rojo de una decisión que al obedecerla expulsa de lo humano, ellos allí congelados.
Sobre los pedazos de las mutilaciones, sobre los amontonados cadáveres se reflejan las sombras del combate, la
soledad de las almas, los gritos solos.
La turba es esponja acuosa y sucia. Todo se hunde sobre ella. Ella lo absorbe todo. El muchachito, el soldadito está echado, aplastado contra esa especie de oscuridad flotante y fría. Trata de diluirse en esa acuática superficie sin resistencia mientras espera el ataque, mientras el viento arrasa la planicie de Malvinas. Resiste la neblina suspensa del aire: su espesura líquida pesa sobre su cuerpo. Se congelan los pies, las manos, los brazos, las piernas, la cara es trozo de escarchas (capa sobre capa), el fusil una icebergiana masa de hierro gris, mientras el viento arrasa la planicie, mientras las nubes plomizas cargan otra lluvia, preparan el diluvio: un diluvio sin rescate, sin posibilidad de huida o refugio.
El muchachito espera que vengan los ingleses, espera que lo vengan a matar. Está solo como tantos otros dispersos, semienterrados en los pozos de zorro: todos con la expectativa del balazo. Después del disparo sigue una previa quietud, luego el proyectil hace blanco en el cuerpo, atraviesa el pilotín endurecido y mugriento, la chaqueta, el pullover que alguien tejió en Buenos Aires y que nadie sabe cómo llegó hasta allí, la camisa de fajina, los papeles de diario, la camiseta, la bala atraviesa el ropaje indefenso del soldadito, perfora la carne, explota en la sangre, en la piel, parte el hueso, lo estalla, entra en el pulmón, la bala inglesa lo agujerea allí en la soledad infinita de la planicie de Malvinas. Pero no sólo traspasa su cuerpo, también lo hace con los recuerdos de hogar, de madre, de hermano, de novia, de amigos,
de ciudad; la bala explota dentro del aura del argie, del soldadito que no se rinde, del muchachito que a pesar de que no puede, de que no quiere, de que no lo quieren es héroe. Y muere. Y todo lo que no sabemos, todo lo que no queremos saber, todo lo que no imaginamos se expande como plomo en el estómago.
De Malvinas – Poema, 2010
LA CORVINA
Esa noche fuimos de pesca.
Vos cargaste la vieja Nikon, el termo con café, algunos sándwiches.
Yo la cajita de plástico con los aparejos y las cañas.
Llevé camarones como carnada.
Esa noche había luna llena.
El mar se veía plano, negro, plateado detrás de los médanos.
Para llegar a la playa elegimos el camino serpenteante de todos los días.
A medida que nos acercábamos, olimos a sal, a yodo; sentimos
la creciente humedad: oímos el ruido de las olas.
Pero en lugar del sol, de la gente, la claridad y la soledad nos rodeaban. Ansioso armé la caña, preparé los anzuelos.
Sabía que las corvinas buscaban buscan su comida en la canaleta
detrás de la rompiente.
Así que entré al mar y avancé hasta que el agua alcanzó mi cintura.
No vi hasta dónde llegó el lanzamiento.
Pero supe que había sido bueno.
Volví.
No puse la traba del reel, dejé que la tanza corriera libremente.
La noche limpia, estrellada, luminosa, nos acogía.
Bebimos café, comimos sándwiches, charlamos sobre nosotros,
sobre nuestros días felices.
Hablamos sobre nuestro tiempo juntos: tus hijos, el mío.
De pronto, la caña tembló. Varias veces.
Veloz, con un golpe seco tiré hacia atrás para clavar al pez y comencé a recoger el sedal.
Sentí el peso al final de la línea.
Sentí su dura resistencia por escapar de esa trampa que lo arrastraba lo arrastrará hacia un futuro misterioso, temido.
Vos también a mi lado luchabas por traer la presa a la orilla.
Finalmente la vimos: una enorme corvina rubia prendida en el último anzuelo.
Con cuidado la desprendí y no sin esfuerzo, la levanté.
Vos tomaste fotos de mí con mi trofeo.
En ese momento pensé en devolver esa vida al mar.
El pez era hermoso, fuerte; había combatido con astucia y fiereza.
Con dignidad aceptaba ahora su destino.
Merecía la oportunidad de seguir creciendo, de engendrar en esas aguas frías, turbias.
Fui hasta la orilla con intención de reparar el dolor provocado. Sin embargo, abrí ese cuerpo allí.
Lo vacié. Esparcí sus vísceras en el agua, las arrojé sobre la arena.
Me dije que cangrejos, peces o pájaros aprovecharían los restos.
Como otras veces no tuve coraje para cambiar, para perder aquello que creía con justicia haber obtenido.
El orgullo, la vanidad, hicieron su parte.
Sin volver a mirar hacia el mar, levantamos nuestro precario campamento.
Satisfechos, sonrientes, regresamos a la cabaña por el mismo
camino a través de los médanos.
A través de la noche espléndida.
LEONARDO EXPERIMENTA CON RANAS
El niño corta con un estilete el cuerpo del batracio clavado sobre la tabla de madera.
La puntual incisión divide en dos la mañana: de un lado los estremecimientos de esos órganos todavía latiendo; del otro, la
puerta entornada que muestra una porción radiante del jardín.
En el frasco de vidrio de color morado -el mismo donde algún
día él verterá sus lágrimas y las de la Gioconda- la madre dispuso algunas flores blancas.
El objeto permanece sobre un estante, perpendicular a la improvisada mesa de disección, al lado de la ventana.
La cruda luz no le impide a Leonardo leer en el reflejo veloz de las vísceras, una anticipación de su futuro.
Visiones acuáticas, recuerdos de la rana, pasan por el cuarto.
En el origen de la sensación está la forma.
MARE NOSTRUM
Nos embarcamos sin proponérnoslo.
Paseábamos por el puerto y la promotora, con sus folletos
coloridos, nos entusiasmó.
Después de mucho tiempo volvíamos a excitarnos con una aventura en común.
El barco se llamaba se llama Arabella y no pude dejar de asociar
nuestro viaje con las andanzas del Capitán Blood.
Ambición desmedida.
El trayecto era es apenas un recorrido bordeando la costa a lo
largo de la ciudad.
Iba va de sur a norte.
Su atractivo: apreciar el contraste brutal de lo urbano y el mar,
atravesar una mítica isla de lobos marinos, un roquerío donde pernoctan pernoctarán algunos de estos anfibios; contemplar los centenarios bosques de pinos sobre los acantilados.
Partimos entre la multitud, dos pasajeros más entre los tantos
que elegimos eligen otra manera de estar en el paisaje.
Vos lucías bronceada, los ojos brillantes, el pelo suelto.
Yo sonreía: estaba a tu lado.
Era un día luminoso.
Recordé otro momento, en mi infancia, cuando junto a mis
padres emprendimos este mismo viaje.
Evoqué el vaivén del barco, mi mareo.
Creí descubrir que este no era aquel barco aunque llevaba el mismo nombre.
Por aquellos años ignoraba que representaba el amor secreto de un médico transformado en pirata por una salvaje doncella.
Elegimos sentarnos sobre la cubierta, al aire libre.
El cielo era de un celeste intenso, bandadas de gaviotas planeaban cerca de nosotros.
Zarpamos y un par de lobos marinos se arrojaron desde el
muelle: nos acompañaron por un rato.
Después desaparecieron.
Yo tenía la íntima esperanza de ver delfines.
Todos decían que sería de buen augurio si varios de ellos nadaran junto a la embarcación.
Incluso algunos proponían pedir tres deseos al verlos.
Mientras, el Arabella continuaba con su itinerario hacia el norte
a varios nudos de velocidad, a dos kilómetros de distancia de la costa.
Pronto sentimos frío, la fuerza del viento.
Oímos el golpeteo del oleaje contra el casco.
Nos ofrecieron bebidas, sándwiches.
Al rato, nos relataron la historia de la ciudad, los detalles en la construcción de algunos de sus edificios, de sus monumentos. Comprendimos la razón de la plantación de pinos sobre los acantilados. Aprendimos sobre la longitud de las playas.
Nos aseguraron también que ese era es nuestro mar.
Llevaba el nombre de nuestro país y nos pertenecía.
Te miré pensando en cuánto vos y yo nos pertenecíamos.
En cuánto ambos, sin sospecharlo siquiera, pertenecíamos a este
día, a esa historia, a este paisaje.
¿Cuánto algo es de alguien?
¿Cuánto de este mar en verdad era es nuestro?
-Mare Nostrum, dije en voz alta.
Sonriente repetiste:
-Mare Nostrum…
Y me miraste como la primera vez.
De Mare Nostrum, 2015
NO GIOCONDA
El hombre de pie hurga en el cadáver horadado por los gusanos.
Se pregunta si acaso la angustia alcanzará el peso y la forma de una piedra en el interior de la carne.
¿O tal vez será el amor, con su caudal de emociones, el que
aumente el tamaño del corazón en los hombres?
Leonardo observa una nueva representación de la muerte
y piensa cuán diferente es este reposo del de las manos de
Gioconda en su pequeño retrato.
Y qué lejos se encuentran ambos de aquellos momentos, de los
que solo quedaron unas cuantas lágrimas (ahora evaporadas)
dentro del frasco de vidrio de color morado, el mismo que resiste intacto sobre un estante de la sala.
La brisa del jardín se inmiscuye a través de las grietas de ese
cuerpo que ya no experimentará la luz y arrastra junto con la
frescura de los pinos, el olor de su podredumbre.
Hay una cualidad de pureza en el cielo, una idea de fondo en la profundidad, un indicio de madera en la ceniza.
ÚLTIMOS DÍAS EN FRANCIA
El anciano oye el ruido del viento entre los árboles.
No es esa la música deseada.
Por el temblor de las hojas comprende que pronto morirá.
Piensa en su juventud, en ciertas horas de antiguos días junto a Gioconda.
Ha experimentado la corrupción de la carne.
Ha aspirado el aliento humano de la degradación.
Ha comprendido los movimientos secretos de la belleza.
Ha descifrado la estructura de la energía en los dibujos del vórtice.
Ha extraído luz del estiércol.
Pero ¿cuánto sabe del amor?
Leonardo camina entre los álamos del jardín, el castillo adentro
de la niebla, al fondo.
Lo distraen el alboroto giratorio de los pájaros, la aparición nerviosa de la comadreja.
�Nada quedó de Troya, dice.
De El Taller de Leo, 2013