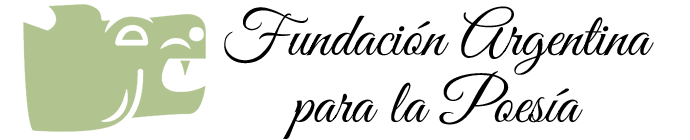THEMIS SPERONI, ROBERTO
A CARLOS ALBERTO DEBOLE*
Tu ternura es un árbol. Lo sabía
antes de hablar contigo y la madera.
Y es muy probable que también supiera
la soledad de tu carpintería.
Yo manejé el gramil, la lengua fría
del escoplo y su escarcha verdadera.
Tuve un taller para la primavera.
En él, no ha entrado nadie todavía,
No abandones la ceja de la gubia,
los formones, el oro de la lluvia
que el serrín adelanta en la tarea.
En soledad, pequeño carpintero,
el hombre es la herramienta y el madero,
aunque nadie, en el tiempo, te lo crea.
*Con motivo del libro Tiempo de Carpintería.
A UN POETA
Le han caído los muertos. Le han llovido
los vagabundos y las cicatrices,
los tuétanos azules de la estrella,
el arroz de los niños, los ojales
de un chaleco infernal, las mariposas
que desovan en grietas del naranjo.
Le han gritado en el vientre, en las pupilas,
en los embudos de la sed. Le han dicho
que debe ser total, tener los dedos
adhesivos y trágicos, y el canto
dispuesto como un hijo de navaja,
como una ciega uña de berilo
para herir y dar vida a los que corren
con las heladas nubes.
Cuando muera,
si estoy aquí, yo le diré: -Cuidado.
Cuidado con la hoja de aquel roble,
con aquella cicuta que te observa
y que sabe en realidad si puedes
estar de nuevo, levantar tus brazos
y estrangular, al paso de los vientos,
un dios momificado, una garganta,
un retoño de amor, un eco leve.
Si estoy aquí, yo les diré; -Cuidado.
Y nada más, Los árboles son piedra.
AQUÍ DONDE YO BEBO
Aquí, donde yo bebo y me descubro,
me persigo y acepto, hay albañiles,
pintores, ebanistas, dromedarios,
y espejos de metal rabioso y verde.
Hay campesinos de palabra laica,
y manos como fértiles bigornias,
y también hay extraños solitarios
que beben aguamiel, y que descifran
las grietas zodiacales del invierno.
Yo concurro y mi hermano está conmigo,
cuidadoso y azul, casi serpiente,
sabio como la luz entre las hojas
de un vendaval de fuego y desventura.
Aquí, donde yo bebo, me conocen
y hay pan ceremonial y algo de miedo.
Y a veces, es común, en los cajones,
la muerte pone abejas y manzanas.
AUTOSONETO
Soy y fui cazador. Y sin embargo,
nadie me vio cazar cuando la veda.
No hallarán los trofeos. No hay quien pueda
seguir con ojo astuto mi pie largo.
El invierno furtivo no es amargo
para el que tiene práctica y se hospeda
en el pecho interior de la arboleda
o en el musgo del frío y su letargo.
Soy y fui cazador. Siempre lo he sido.
La soledad jamás me ha sorprendido
dando muerte vulgar a fácil presa.
Cazo porque el instinto me conduce.
De tantas trampas que a mi vida puse,
no he perdido ninguna en la maleza.
1965
CANTO DEL SOLITARIO
Que un luchador sostenga mi entrecejo
mañana cuando muera; que mi gente
se llegue con sus carros y sus perros,
sus cuchillos y el duro pan del día
a esperar que termine el solitario
de morirse, después de tanta muerte.
Los hijos en su sitio. Las avispas
en su panal, la espiga sobre el tallo.
La veleta en el viento y las palabras
dobladas en la boca. Todo en orden.
Un cazador vendrá. Será mi padre,
Que deje su fusil sobre la mesa.
Hay que darle una copa y dos botellas
de vino moscatel y diez cartuchos
con la pólvora seca para el viaje.
Y nada más. Saldremos con el alba
luego de los saludos. Que mi hermano
le pregunte a mi padre por el tiempo
y el día del retorno, que, sin duda,
será para el invierno, como siempre
cuando lleguen los ánades y el frío.
CANTO I
A mis hijos
Como un huésped curioso atravesando
una gran galería, un infinito
mundo de soledad donde fulguran
murciélagos de hielo, estalagmitas,
carámbanos de vidrio tan agudos
como el ojo de un pez; como si fuera
un destinado a caminar el hueso,
lo frío del invierno y sus misterios,
lo largo en amarillo y lo que tiembla,
ando el tuétano duro, el quebradizo
contorno de una vida en piedra inmóvil,
la longitud celeste del granizo
dispuesta en oquedad en quieta sombra.
Yo, el poeta, el desnudo —el mar acaso,
acaso la montaña, un dios acaso-
ando el hueso invernal, el incrustado
hueso del tiempo en la estación más fría.
Por ancha boca de cristal, por sitios
donde filosas llamas se sostienen
las unas con las otras, simulando
ardorosas imágenes, gastadas
ojivas de silencio, yo, el poeta
-acaso el arenal, acaso el miedo-,
voy internando mi vejez, mi llanto,
la certidumbre de saber que el hombre
es una forma de amor, del canto,
de la muerte que sopla dulcemente
a través de las grietas del invierno.
De esta manera, solitario, lejos,
cargado de memorias que parecen
dolorosas anémonas, diademas,
constelaciones del ayer, avanzo
por el hueso invernal, por el gran tubo
que un viento tiritante va ciñendo
de lúgubres rumores, de murmullos
cuyo color castiga el ceño triste,
el triste muro de la frente abierta
a la razón, que el universo guarda,
como guarda el invierno en su comarca
la llama del poeta.
Altas colinas,
dunas de sal, gaviotas transparentes,
hojas que fueron árboles un día,
rostros que en el adiós se distorsionan
hasta lograr la curva de los ojos,
lo fugitivo que en el humo impera,
conmigo avanzan en quietud de hielo,
trepando, dando vueltas al origen
de lo que fuera bello, de lo antiguo
que amara yo, el poeta —acaso un niño,
una flor a la orilla de una nube,
la delicada risa de un airoso
y brillante verano ya perdido.
Todo conmigo va por ese hueso
de límites cambiantes: las ciudades,
los cementerios, el calor remoto
de un leño en la penumbra, el fino cuerpo
de una mujer tendida como un grito
de libertad detrás del pecho breve.
Y yo, el poeta, el taciturno —acaso
la sombra de un anillo, acaso el simple
sollozo de un guijarro, acaso el vuelo-
voy integrando el ser, lo que los años
separan dividiendo, haciendo trizas
junto al hueso constante del invierno.
¡Oh camaradas, ágiles guerreros
de aquella luz buscada y conseguida!…
Con cuánta lentitud, con cuánta angustia
debo internar mi soledad, mi sangre
por el invierno que a mi lado eleva
sus follajes de escarcha.
Por momentos,
descubro que hay un símbolo terrible,
una inviolable lápida asfixiando
esto que soy y somos, esta ardiente
necesidad de andar, de ver el grito
que el invierno sostiene, que aprisiona
con terquedad de hierro en lo sombrío.
¡Si uno pudiera estar en toda fuente,
sumergido en profundas aventuras
solamente cercanas al espíritu;
si se pudiera descorrer el viejo
cabello del invierno, si la mano
quitara de improviso lo dormido,
lo muerto en apariencia, este gran hueso,
esta oquedad mortificante y sola
tal vez se estremeciera, diera un vuelco
hacia la estrella misma, y en el cielo
veríamos el mar, el valle hermoso
que los sueños contemplan solamente…!
Y sin embargo a tientas, yo, el poeta
internándose a siglos, destrozado
por aguzadas limas que aparentan
infinitas ternuras, por espectros
que me arrojan arañas polvorientas,
adormideras, rostros invencibles,
sigo a paso de arena este gran hueso
donde el invierno es único monarca,
dios de cristal, señor de la derrota…
Niños caídos, vírgenes heladas,
inocentes arqueros de piel blanca,
cazadores de insectos, harapientos
monjes de nieve, imágenes de liquen,
en torno a mí, en torno a tanta pena,
tejen tapices, juegan a la muerte,
y con gestos apenas descubiertos,
momentáneos, fugaces, pero llenos
de misteriosa eternidad, se esconden,
me miran, aparecen y se internan
en el gran hueso del invierno hundido
en la mitad del tiempo, en lo callado
del tiempo y su mordida mariposa.
A veces, deteniéndome en el sitio
igual a una crisálida, cansado,
sombra del hombre, sombra de lo vano,
imagino que el hueso está en mi mismo,
sobre mi corazón, sobre los días
que transcurrieron dando tumbos, rotos
como botellas íntimas, iguales
a tanto mes caído en lo imposible.
Entonces se me ocurre que el espacio
es esto que está allí cerca del hueso;
se me ocurre que parte de mis uñas,
de mi angustia que huele a tierra estéril,
a clamor boca a boca con el eco.
Y es verdad que agonizo ene se instante;
y es verdad que estoy próximo a lo exacto
que la muerte difunde. Y es tan cierto,
que hasta el hueso invernal, el hondo hueso
me suena en la garganta, me golpea
los apretados dientes del mañana.
CELEBRE EN LA NIÑEZ…
Celebré, en la niñez, un puente aislado,
negro, de circular remachadura,
solitario, solemne de pilares.
Atravesaba un mercurial arroyo
donde íbamos, juntos, a bañarnos,
los pájaros y yo, cuando noviembre
hinchaba su vejiga de aluminio
en la siesta caliente, y las moreras
olían a mujer, a voluptuoso
abandono de plumas vegetales.
Eran días felices con el puente.
De espaldas a su lado, lo atendía,
comprendía sus músculos unidos,
la trabazón espléndida del duro
metal acribillado de los pernos,
y me sobrecogía su estatura
de abuelo, la perfecta simetría
de su ferrosa luna reposando.
Yo amaba el negro puente, y él usaba
cosas de mi silencio, porque a veces
se me caía el corazón en fruto
hasta las piedras de su basamento,
y algún pez me bebía de las uñas
mi lágrima de niño, casi niño,
mi confuso laúd de adolescente.
Ayer salí a buscarlo. Dejé el pueblo,
caminé por los árboles, anduve
debajo de las casas, de los hilos
telefónicos; fui pisando espinas,
margaritas, colores de memoria
Fui hasta el hierro en cresta de su cumbre,
hasta su oscuro resplandor de acero
inútil ya, cerrado por las firmes
razones de la edad, deshabitado
de trenes provinciales. Busqué el sitio
donde mi corazón rodara en agua,
en laberinto, en sol de mediodía.
Y sólo hallé un remache desprendido,
una pesada lágrima amarilla
de su molecular llanto de ciego;
una gota de miedo, solitaria,
fría como una estrella entre cipreses.
EL DÍA
-De haberlo sospechado, los relojes
tendrían otra edad, como si fueran
asperones o pájaros, o dulces
cuadernos amarillos en relieve,
donde cada figura y cada letra
fuera sólo la voz, el día extenso
que tú intuyes en mí cuando te asomas
llagado en cinc al lado de los muros
empeñados en irse, ni bien oyen
tu silla de volar en la mañana.
Ser un día a tu lado es algo extraño
doloroso y magnífico. La vida
no difiere del oro y de la muerte.
Aviador, no se han hecho tantas reglas
para que un hombre solo las soporte
ni tantos días como yo, desnudos,
para tu tempestad. Deja la carta
al lado de tus ojos; desaloja
la brújula y escucha:
el universo
es, en un día, solamente un día.
ELEGIAN
Botánica de amor, tus arboledas,
tus hamacas de oro, los helechos,
las hojas de la frente, tantas hojas
tuyas de verde trémulo.
La culpa,
la noche con sus bornes de diamante,
el ruido de los ojos. Esa puerta
cerrada desde abril. Un perro frío;
el error de la música moviendo
tantas habitaciones, tanto espacio
de sollozo interior. Amabas limpia.
Convencida de amor entre las cosas
de enlace cotidiano; no importaban
los días pulmonares, los volantes
cajones del invierno.
Sola. Sola,
botánica inaudita, flor ilustre,
aristócrata dulce de la lluvia
mirando desde el último conflicto,
desde el último pájaro. Y los meses.
Y la ciudad lejos de ti crujiendo
sudando como el muerto envuelto en lana,
paralítica, triste.
No despiertes.
Aquí soy un alambre de cianuro,
un eléctrico enfermo que vigila,
ulcerado, comido por el tiempo,
mientras me inyectan agua de tu sombra,
luz de tu corazón, perdido siempre.
HAY UN NIÑO�
Hay en el norte un hombre que esta triste,
delicado y celeste como un junco
sumergido en un sitio de sulfuro.
Es un hombre que ha visto por el ojo
de las hachas el paso de la muerte,
y que tiene debajo de la lengua
una alondra, y un dulce escalofrío.
Es mi hermano también. Y en el quebracho
ha descubierto a Dios y a las hormigas
que beben sangre y son como palomas.
No se si guarda un lecho donde un día
pueda dormir mi hueso y mi garganta;
no se si tiene harina y sal, y menos
tabaco en luto y piedra de ginebra.
Pero se, bien lo se, que entre sus manos
hay un niño que canta y esta ciego.
ITINERARIO DEL POETA
A Pedro Aurelio Fiori,
donde se encuentre
Le regalaron pan, le dieron sopa,
y consejos de otoño para el viaje.
Causaba gracia. Todo su equipaje
cabía en el formato de una copa.
Igual se fue. Debajo de la ropa
su corazón sin tierra ni hospedaje.
Un sombrero a la altura del paisaje
y los pies recubiertos con estopa.
Anduvo largos años. De mendigo,
llegó a ser rey. (Y es cierto lo que digo),
aunque no tuvo ni corcel ni heraldo.
Lo vieron regresar; lo conocieron
y, sabiendo lo mucho que supieron,
en vez de sopa le ofrecieron caldo.
LA CARNE ES TRISTE
Un exacto martillo de sil rojo
le laminaba el cobre de las piernas,
la subía, moldeándola, despacio,
cuando se desnudó para entregarse
al apetito verde de febrero.
Nunca mis ojos de cambiante niebla,
los ojos de mi sangre, vieron nada
de semejante musgo, nada vivo
parecido a sus ruedas harinosas,
a la espiral compacta de su cuerpo
resuelto en dos volcanes infantiles,
en un aéreo par de leche firme
sellada por coleópteros gemelos.
La humedad de su pelo en ramas iba
bailando en circular temperatura,
y la muerte se amaba en su epidermis,
en las pestañas, en el duro vientre
sostenido por una suave horqueta
de temblorosa oscuridad palpable.
(La muerte estaba en ella como en todo
lo que el hombre visita. Aun la gloria
lleva un trozo de muerte entre los dedos).
Con paso cerebral, dejé sus venas,
la delicada trampa de sus dientes,
su anatómico imán de carne y humo.
Después anduve al lado de una alondra,
visitando hormigueros, ayudando
a los monjes del trébol.
Esa tarde
adquirí, para siempre, mi tristeza.
LA SANGRE
-Fui víbora de amor, salto de fruta,
tambor de luz azul. ¡Oh, me escuchabas
al lado de la sien, entre los muslos,
debajo del cabello!
Me veías
acurrucada por los antebrazos,
tuya, contigo, yéndome por dentro,
defendiendo pulgas de tu sombra
ante los estampidos del verano,
cuando de fiebre y sol eran las uvas,
y se tatuaban en tus pectorales
las flautas y el hervor de la madera.
Es imposible retener aquello,
devolverlo a mis glóbulos, al canto
de mi río más lento y más actual, más turbio,
más de óxido gris, más de ceniza.
Nuestro ritmo, aviado, es comprensible:
un corazón no basta para un hombre.
LA TORRE Y EL VIENTO
Ustedes, los de flecha turbadora,
los del amor caótico, los libres
cabalgantes del sol, los arriesgados
acróbatas del humo y del cabello,
los mordedores del alcohol, los bruscos
inquilinos de hoy, deben mirarme,
tienen que conocerme, darme vueltas,
averiguarme, preguntarme pieles,
sacarme los residuos de la estopa;
tienen que desarmar mis andamiajes
aunque resulte tarde, aunque no sirva:
aunque sea un capricho, un duelo amargo
entre el pulso y la onda, entre la torre
y el viento golpeador que los impulsa.
Yo he sido igual. Mi juventud de almendra,
mi estilete de harina cegadora.
Subieron a un panal del mediodía,
y saltando de allí sobre los años,
cayeron abrazados al estruendo,
discando, dando llamas, floreciendo
de amor, súbitamente, en cada muerte.
Tengo leguas de carne recorridas,
cuerpos elementales, arriesgados
balbuceos de vértigo, combates
de sándalo y espuma.
Aún me sangran
las ojeras del vino, las arrugas
narcóticas del rostro. La calvicie
va royendo el galón de mi cabeza
en el que guardo lechos, polvorientas
garrafas de un licor irremediable,
formas que se pudrieron en la noche
de los poros centrífugos y el frío.
Tienen que conocerme estando inmóvil,
con la cara en el aire, manuscrita,
labrada en el azufre, burilada
por una vida igual a la de ustedes.
Vengan un viernes; háganlo en agosto,
antes de que la rosa se desplome
y comience el primer escalofrío.
LOS CERROJOS
Me alojarán en una veta fina.
Harán conmigo una estación yacente,
y me pondrán, al lado de las manos
un hombre de tres clavos, un antiguo
perseguido de luz.
Ciertas personas,
habitantes del uso y la costumbre,
repararán, al fin, que fui una especie
de cometa infernal, un constelado
errabundo filial, un hongo triste,
un insecto de tórax luminoso.
Ese será el comienzo. Y los cerrojos
se correrán de nuevo, como siempre.
PACIENCIA POR LA MUERTE
1963
Esto no me lo han dicho las palabras,
ni los ruidos de sangre, ni las manos
que han partido su pan junto a los huesos
heladamente solos de la noche.
No, no me lo han dicho. Lo sabía
por el cisne de pico agudo y hondo,
por el cisne que huyó de la blancura,
del interior dramático del miedo,
para situarse en la dureza viva
de una estrella velluda, traspasada
de amorosa paciencia por la muerte.
¿Cómo entonces, sino, podría mi lengua,
mi agrietada garganta de suplicio,
decir lo que mañana será fuego,
cicatriz, piedra heroica, testimonio?
¿No es acaso mi voz ésta que piso?
¿No es mi país, acaso, el que camina
con su fractura torpe y su gangrena
delante de los templos, en el aire,
en las costas del sur, en los ovarios
llenos de mineral y negro semen?…
¡Tierra mía, país, gente que amo!
En el invierno, cuando el viento suena
sus nudillos de níquel en los vidrios
y el hombre da su tos a la madera,
y siente frío el pubis de la lluvia
en las rodillas quietas del mendigo,
bajo un cielo de moscas y cenizas
pasa el cisne, volando hacia el sudeste.
PADRE FINAL
1964
TRAEME, HIJO…
a Roberto José
Tráeme, hijo, un girasol, mañana,
un pájaro de hielo,
los arpones equinocciales, todo
lo singular que estoy buscando enfrente,
antes de entrar al nido de los nervios,
antes de repartir el pan y el caldo
cereal de mi fortuna atribulada,
antes de que regrese a las lombrices
que tú enhebras en juegos dolorosos
imitando a los hombres, a mi padre
de tierra taciturna.
No me importan
las cosas cerebrales, los esquemas
de los crepusculares oculistas
que esmerilan los lentes para el iris
de la tristeza. Búscame una alondra,
un lápiz de color, una camisa
de uvas para el pecho de un amigo;
alcánzame una olla con ciruelas,
o aquel ferrocarril de pino blanco
que construí en el año treinta y uno,
para poder viajar más adelante
a lo lejano y bello.
Soy un álbum
de viejas cicatrices, una historia
de venas fragorosas, una honesta
cuchilla de pudor, templada a golpes
de estrella, y cabalgata. Por las dudas,
si no consigues nada, busca un grito,
un disparo de vino, la noticia
de algún contrabandista infortunado,
y cuélgamelo de la voz con esa percha
que usa la Cruz del Sur, cuando la muerte
anda cazando cerca de las hojas.
SONETO A MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS
Sangre tu piedra en el maíz sonoro,
Miguel en piedra maya y en berilo,
alto Miguel del canto y el sigilo
entre el ónix y el pámpano de oro.
Linaje ardiente el de tu piel de toro
heráldica y azul, grave pupilo
de un dios que te fijara a doble filo
un ojo y un cometa en cada poro.
Miguel, ángel Miguel, tu selva vuela,
tu frente vuela y vuela tu estatura
aguzando tus manos en ojiva
donde se apoya el hombre y se desvela
rota la sal, la pólvora madura
y un machete de amor en llama viva.
1962
SONETO A PAULA
A Paula Saraví Berro
Para que alguna vez cuando yo muera
digas: �El cazador, el silencioso…�
te he de explicar por qué no maté al oso
cuando tu voz ansiosa lo exigiera.
Primero, yo no mato en primavera:
segundo, en el invierno duerme el oso;
tercero, en el verano es tan gracioso
que no puedo matarlo aunque quisiera.
Por eso Paula quiero que te acuerdes
de un viejo cazador con ojos verdes
que dejó su fusil y su cuchillo
para contarte una pequeña historia
sin oso, sin angustia, sin memoria,
un cuento nada más, claro y sencillo.
VERTEBRACIONES DE PÁJARO
He visto morir un pájaro. No todos
pueden ver la muerte entre las plumas;
no todos ven el hijo de la muerte
en la leche del aire. Las almohadas
con la muerte del sueño no son vistas.
Las sábanas del frío no descubren
la agonía normal de las caderas;
el término del agua, en las esponjas,
no es alcanzado por los orificios;
el final de la lluvia no es la nube,
ni tampoco la piedra por la arena.
Un pájaro que muere se parece
un minuto a sí mismo, luego escapa,
deja de ser, aún siéndolo, su sombra,
para existir en otra alternativa.
Quiere verificarse en circunstancia,
lejos de la piedad, en el convulso
mundo de los hospicios celestiales.
¡Qué locura ser pájaro y morirse
con voluntad de hombre, entre las plumas
que la sangre levanta para darle
sitio a la paz de un niño diminuto!
28-11-65